Riesgo, autoatención y autocuidado en la economía de plataforma. La experiencia de los inmigrantes latinoamericanos que trabajan como riders en Cataluña (España)
Marcelo S. Barrera
Universitat Rovira I Virgili (URV), Tarragona, España; marcelosilvio.barrera@urv.cat; https://orcid.org/0000-0003-2157-8402
Julio-Diciembre 2025, 35(2)
DOI: https://doi.org/10.15517/6v0srf39
Recibido: 30-01-2025 / Aceptado: 25-06-2025
Revista del Laboratorio de Etnología María Eugenia Bozzoli Vargas
Centro de Investigaciones Antropológicas (CIAN), Universidad de Costa Rica (UCR)
ISSN 2215-356X
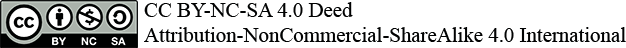
Resumen: Este artículo analiza los saberes y las prácticas de autoatención y autocuidado que encarnan las personas inmigrantes latinoamericanas en el marco de sus experiencias como repartidores de comida a domicilio para plataformas digitales en el contexto de Cataluña (España). Para ello, se realiza una etnografía multisituada en la que se utilizan, en el transcurso del trabajo de campo, diversas técnicas de recolección de datos: entrevistas en profundidad, observación participante y observación no participante. Del trabajo etnográfico se desprende que la implementación de saberes y prácticas de autocuidado centradas en el uso de instrumentos de protección (casco, guantes y otros) se encuentra fundamentalmente relacionada con dos factores: el tipo de vehículo que los repartidores utilizan al momento de realizar los repartos y las condiciones climáticas en que deben trabajar. Condiciones que, estas últimas, cuando son extremas (como en el caso de las altas temperaturas), devienen otro factor que impulsa a riders a movilizar otros saberes y prácticas de autocuidado. Por último, es importante destacar que, como producto de su actividad laboral, cuando los repartidores padecieron malestares, aflicciones, enfermedades y/o accidentes, apelaron a saberes y prácticas de autoatención para aliviar, controlar y/o superar el problema de salud que los aquejaba. En tal sentido, es en soledad y/o en el contexto familiar (local o transnacional) de los riders donde, con mayor frecuencia, se elaboran diagnósticos y se realizan prácticas de autoatención y curación de sus padecimientos.
Palabras clave: economía de plataformas; riders ; autoatención; autocuidado; Cataluña.
Risk, self-care and self-attention in the platform economy. The experience of Latin American immigrants working as riders in Catalonia (Spain)
Abstract: This article analyzes the knowledge and practices of self-care and self-care embodied by Latin American immigrants in the context of their experiences as home-deliverers of food for digital platforms in the context of Catalonia (Spain). For this purpose, a multisite ethnography is carried out in which various data collection techniques are used in the course of the fieldwork: in-depth interviews, participant observation and non-participant observation. The ethnographic work shows that the implementation of knowledge and self-care practices centered on the use of protective instruments (helmet, gloves and others) is fundamentally related to two factors: the type of vehicle that the delivery drivers use when making the deliveries and the climatic conditions in which they must work. The latter conditions, when extreme (as in the case of high temperatures) become another factor that drives riders to mobilize other knowledge and self-care practices. Finally, it should be noted that when, as a result of their work activity, delivery drivers suffered from discomfort, afflictions, illnesses and/or accidents, they resorted to self-care knowledge and practices to alleviate, control and/or overcome the health problem that afflicted them. In this sense, it is in solitude and/or in the family context (local or transnational) of the riders where they most frequently make diagnoses and carry out practices of self-care and healing of their ailments
Keywords: Platform economy; Riders ; Self-care; Self-attention; Catalonia.
Introducción
Hacia mediados de la década del 70 del siglo XX se produce el pasaje del capitalismo industrial a una nueva etapa del capitalismo, la que ha dado lugar a múltiples estudios y caracterizaciones de época, tales como capitalismo cognitivo (Vercellone, 2011), capitalismo de plataforma (Srnicek, 2016) y/o gig economy (Woodcock y Graham, 2019), entre muchas otras. Caracterizaciones que, más allá de sus especificidades, tienen elementos en común centralmente vinculados al lugar privilegiado que en el pasaje señalado ocupa el cambio tecnológico. Particularmente en lo que refiere a la relevancia que poseen las tecnologías digitales de la información en los procesos productivos y la dinámica actual del capitalismo (Marrero y López, 2021; Zukerfeld, 2020).
Efectivamente, más allá de como queramos denominarla, en la presente etapa del capitalismo vivimos en el marco de una “economía digital” en la que es insoslayable la importancia estratégica de la información digitalizada y la Internet, la que funciona como principio organizador de la economía (Del Bono, 2019, Valenduc y Vendramin, 2016). Habitamos economías en red en las que el leitmotiv lo constituyen la extracción y el control de los datos (Palermo y Molina, 2022). En este contexto, producto del cambio tecnológico señalado, desde las últimas décadas, somos testigos de la emergencia y la centralidad que han adquirido nuevos procesos productivos, en cuyo seno puede advertirse la existencia de tres grandes tendencias (Zukerfeld, 2020): la “informacionalización” (es cada vez más habitual que los trabajadores tengan como actividad laboral alguna forma de manejo o gestión de información digital), la automatización (la sustitución de trabajo humano por tecnologías digitales y software) y la “plataformización” (los trabajadores —encuadrados como autónomos— realizan actividades laborales a cambio de pagos por tarea para diversos clientes a los que acceden mediante la intermediación de la empresa-plataforma).
Ahora bien, cabe destacar que estas tendencias inciden de modo decisivo en el mundo del trabajo; a tal punto que, en las últimas décadas, surgen y se desarrollan, tanto en los países centrales como en los periféricos, novedosas y “non estándar” tipos de empleo (ILO, 2015), que se caracterizan por promover formas extremas de flexibilización y precarización laboral (manifiestadas en la erosión de los convenios de trabajo, en los ingresos de los trabajadores por debajo del salario mínimo, en el pago por tarea, en la ausencia de seguros laborales como del pago por enfermedad y vacaciones, etc.) y, por tanto, por bloquear el acceso a la mayor parte de la protección laboral (De Stefano, 2015).
En este contexto, desde inicios de la década del 2000 asistimos al surgimiento, primero y, luego, fundamentalmente, a partir de la crisis global que se desató en 2007/8 y de la mano de una “retórica digital del compartir y de la colaboración” (Finn, 2018, p. 203), a la expansión internacional de las plataformas digitales de empleo. Estas pueden definirse como “infraestructuras digitales que organizan el proceso de trabajo por el cual se conecta a consumidores y/o proveedores con trabajadores/as, que realizan servicios en forma virtual o presencial” (Haidar, 2020: 9). Si bien existen múltiples formas de clasificarlas, la mayoría de los autores divide el trabajo en las plataformas digitales capitalistas en dos grandes categorías: por un lado, el trabajo “en línea”, “global”, o “digital”; por el otro, trabajo “offline”, “local” o “físico” (Berg et al., 2018; Mourelo, 2020; Schmidt, 2017). En todas ellas el trabajo se gestiona en línea; sin embargo, en el caso de la segunda categoría, se ejecuta fuera de esta dado que, para llevar a cabo las tareas, se requiere que clientes y trabajadores interactúen físicamente. En esta última modalidad, se inscriben las plataformas digitales del sector de servicios de entrega de comida a domicilio en Cataluña; este se encuentra integrado por empresas-plataformas tales como Glovo y/o Uber Eats, entre otras.
En este marco, el artículo aborda un fenómeno emergente como lo es el de la salud de los migrantes de origen latinoamericano que trabajan en Cataluña como riders 1 bajo el modelo de plataformas virtuales. Así, los interrogantes que orientan este trabajo refieren a: ¿Qué saberes y prácticas de autoatención y autocuidado encarnan las personas inmigrantes latinoamericanas en el marco de sus experiencias como repartidoras de comida a domicilio para plataformas digitales? ¿Qué prácticas de prevención y promoción de la salud movilizan frente a los riesgos físicos que conlleva su trabajo? ¿Qué sucede y cómo actúan cuando a consecuencia de tales tareas poseen malestares y padecimientos?2
Material y métodos
El diseño de investigación que utilizamos es exploratorio, con un enfoque epistemológico interpretativo y una estrategia teórico-metodológica de tipo cualitativa. El método de investigación es un desafío al estudiar las plataformas digitales de reparto, dado que la recogida de datos resulta limitada por las oportunidades de acceso a los trabajadores, pues no existe la puerta de la fábrica o lugar análogo (Marrero y López, 2021). A esto debe agregarse que, en el caso de los inmigrantes que trabajan como riders, su frecuente situación jurídico-administrativa irregular y, concomitantemente, la posesión de cuentas alquiladas o compartidas3, conduce, como lo experimentamos en nuestro trabajo de campo, a los potenciales informantes, a posiciones refractarias de desconfianza e introversión, frente a la posibilidad de ser entrevistados. Aun así, hasta el momento, hemos podido utilizar un enfoque etnográfico para explorar y comprender las experiencias de salud-enfermedad de las personas inmigrantes que realizan reparto de comida en la economía de plataforma. Se decidió que la población de estudio estaría conformada por inmigrantes dada su prevalencia en las tareas de reparto de las plataformas abordadas4.
Por definición, el trabajo de campo etnográfico requiere investigar de forma inmersiva los fenómenos sociales. Siguiendo esa premisa, y dado que el reparto de comida se efectúa en múltiples intervalos temporales y espaciales (Riordan et al, 2022), desde mayo del corriente año, desarrollamos una etnografía multisituada (Marcus, 2018) con el objetivo de captar plenamente las experiencias de trabajo y el punto de vista que tienen las personas trabajadoras migrantes.
En ese marco, usamos la observación no participante en los comercios donde riders retiran los pedidos de comida a domicilio, como restaurantes y locales de comidas rápidas. Esto facilitó analizar la interacción entre las personas repartidoras y las personas trabajadoras de esos comercios (a quienes las plataformas denominan partners) y entre las propias personas repartidoras. Asimismo, utilizamos la entrevista en profundidad para acceder al universo de significaciones de riders y otros actores. Hasta el momento, hemos realizado 14 entrevistas semiestructuradas a inmigrantes de América Latina (siete colombianos, tres venezolanos, dos peruanos, un chileno y un argentino) que trabajan principalmente con las plataformas de Glovo y, en menor medida, con Uber Eats. Asimimo, entrevistamos a una trabajadora social (miembro del equipo técnico del Programa de Acogida Integral a Personas Inmigrantes de la Cruz Roja en una ciudad catalana) y a una antropóloga (Coordinadora del Plan Local de Acogida e Inmigración en un ayuntamiento catalán).
Paralelamente a la realización de las entrevistas, desde los primeros días de agosto, trabajo en Cataluña, en una pequeña ciudad costera, junto a un rider español (al que llamaré Jordi5) para una aplicación de reparto de comida a domicilio. El titular de la cuenta es Jordi y hacemos los repartos utilizando su auto. Esta modalidad colectiva del trabajo como repartidor es muy inhabitual (los riders no suelen trabajar junto a otros riders), pero optamos por esta forma con el fin de hacer “más llevadero”6 el proceso de aprendizaje que requiere el uso correcto de la aplicación (Glovo). Trabajar como rider me permite ocupar una posición privilegiada no solo para comprender la plataforma y sus lógicas algorítmicas, sino, fundamentalmente, para ingresar en la vida diaria de las personas trabajadoras, en las interacciones que efectúan con otros riders y con los otros actores del ecosistema de las plataformas digitales (como los clientes-consumidores). Todo esto, en definitiva, facilita la compresión de las experiencias de trabajo, de salud-enfermedad y corporales que atraviesan los informantes.
Marco conceptual
Sin desconocer su carácter biológico, la antropología médica recalca la impronta de hecho social, cultural, política y económica de la enfermedad, la salud, la aflicción y la muerte (Martínez Hernáez, 2008). Enfermarse, padecer, sufrir daños en la salud, incluso morir, son fenómenos cotidianos, estructurales y universales. No obstante, la forma en que los significamos, atravesamos y enfrentamos adquiere características diferenciadas según los contextos socioculturales en los que operan. Los padecimientos y afecciones, así como los saberes y prácticas que los grupos sociales construyen para enfrentarlas, solucionarlas y, si fuera posible, erradicarlas conforman los denominados procesos de salud/enfermedad/atención/prevención (en adelante, s/e/a-p, Menéndez, 1994; Menéndez, 2009).
Efectivamente, frente a sus malestares, los sujetos utilizan potencialmente y, con carácter reflexivo, diversas formas de atención y recursos terapéuticos que cristalizan en modelos médicos, entendidos como “aquellas construcciones que a partir de determinados rasgos estructurales suponen en la construcción de los mismos no sólo la producción teórica, técnica, ideológica y socioeconómica de los curadores (incluidos los médicos) sino también la participación en todas esas dimensiones de los conjuntos sociales implicados en su funcionamiento” (Menéndez, 1983, p. 4). Cabe destacar que la perspectiva metodológica relacional propuesta por el autor supone que los modelos se encuentran en los hechos en una relación asimétrica de hegemonía/subalternidad (de tal manera que la biomedicina tiende a excluir, ignorar o a estigmatizar, aunque también a aceptar críticamente o inclusive a apropiarse de ciertas técnicas preventivas y/o curativas de las otras formas de atención no biomédicas), tanto como que los sujetos y grupos sociales en sus procesos de búsqueda de salud se apropian, utilizan y articulan creativamente de diversos elementos.
Menéndez afirma la existencia de tres modelos médicos (Menéndez, 1983):
a) El Modelo Médico Hegemónico (en adelante, MMH) es el modelo de la biomedicina, que posee los siguientes rasgos estructurales: biologicismo, una concepción teórica evolucionista-positivista, ahistoricidad, individualismo, eficacia pragmática, percibir la salud como mercancía, una relación asimétrica entre médico-paciente, la participación subordinada y pasiva de los consumidores de salud, profesionalización formalizada, la racionalidad científica como criterio de exclusión de otros modelos, entre otros.
b) En el modelo médico alternativo subordinado se integran las prácticas denominadas “tradicionales”. Además de incluir prácticas médicas no occidentales como la acupuntura, comprende también la medicina curanderil urbana, como otras. Los rasgos estructurales de este modelo son: concepción globalizadora de los padecimientos y problemas, las acciones terapéuticas suponen casi siempre la eficacia simbólica, la tendencia al pragmatismo, ahistoricidad, la asimetría en la relación curador-paciente, la legitimación comunal de las actividades curativas, identificación de una determinada racionalidad técnica y simbólica, entre otras.
c) El modelo médico basado en la autoatención consiste en el diagnóstico y atención que llevan a cabo la propia persona enferma o las personas cercanas a ella, pertenecientes a su grupo parental o comunal, donde no actúa directamente un curador profesional. En este modelo se agrupan las acciones conscientes encaminadas a la cura. Este modelo es estructural en todas las sociedades y supone el primer nivel real de atención. Se caracteriza por conceptualizar la salud como bien de uso, la participación simétrica y homogeneizante, legitimidad grupal y comunal, una concepción basada en la experiencia, tendencia a la apropiación tradicional de las prácticas médicas, tendencia a sumir la subordinación inducida respecto de los otros modelos.
Ahora bien, una vez planteados los tres modelos médicos, podemos profundizar en el abordaje del último que hemos presentado. En efecto, Menéndez ahonda en la distinción entre la autoatención, la automedicación y el autocuidado. Como hemos señalado, la autoatención refiere a los conocimientos y prácticas aprendidos de forma colectiva a partir de la experiencia que comparten los grupos sociales para intervenir en los procesos de s/e/a-p. Estos saberes y prácticas son utilizados “para diagnosticar, explicar, atender, controlar, aliviar, aguantar, curar, solucionar o prevenir los procesos que afectan su salud en términos reales o imaginarios, sin la intervención central, directa e intencional de curadores profesionales…” (Menéndez, 2005, p. 54). En consecuencia, un conjunto de medidas para prevenir, aliviar o solucionar episodios de enfermedad o cualquier tipo de padecimientos.
La automedicación, que es confundida por la medicina alopática con la autoatención, es solo parte de esta última y se define como “la decisión más o menos autónoma de utilizar determinados fármacos para tratar ciertos padecimientos sin intervención directa o inmediata del médico o del personal de salud habilitado para ello” (Menéndez, 2005, p. 55).
El autocuidado, por último, refiere a los saberes y las prácticas de carácter cotidianas y personales centradas fundamentalmente en aspectos preventivos o de promoción de la salud (Haro Encinas, 2000; Clua García, 2023), como la realización de actividad física, las tareas vinculadas a la higiene corporal o la búsqueda de la salud mental, entre otras. En definitiva, el proceso de autoatención, más allá de sus matices diferenciales con las prácticas de automedicación y autocuidado, las abarca.
Vulnerabilidad estructural y conductas de riesgo: notas acerca de su relación
Martina es colombiana, tiene 32 años y llegó a España hace dos; desde entonces, su situación jurídico-administrativa es irregular. Tiene un título profesional en Fotografía. Desde su llegada al país ha buscado trabajo “en lo que sea”, aunque se ha encontrado con el obstáculo que “hasta para hacer aseo nos piden papeles”. Hoy se arrepiente de haber migrado dado que “es un sobrevivir continuo cuando uno está indocumentado”. Situación que se puede extender largos períodos de tiempo dado que, para obtener un permiso de trabajo, los inmigrantes no comunitarios requieren, normalmente7, transitar por procesos administrativos que se extienden por, al menos, dos años (aunque lo más frecuente es que sean tres o más8). De forma tal que, la trayectoria laboral, por tanto, económica y social de Martina —aunque es extensible a los otros riders entrevistados— se ve determinada negativamente por las condiciones de vida derivadas de su estatus migratorio irregular, que la colocan en una posición de vulnerabilidad estructural9 y la empujan a obtener los ingresos necesarios para (sobre)vivir, a volcarse al mercado de trabajo informal en el que dominan condiciones de precariedad, las que, al tiempo que despojan a los trabajadores de las protecciones laborales más elementales, propician una relación de sujeción frente al capital (Vejar, 2014). Una relación que posibilita una forma de apropiación intensiva de la fuerza de trabajo (Diana Menéndez, 2019, p. 56) que, como veremos, tiene impacto negativo en la salud de riders.
En el contexto señalado, trabajar como repartidor en plataformas digitales resulta una propuesta asequible debido tanto a las escasas barreras de acceso (Palermo y Molina, 2022) como también a que frecuentemente los inmigrantes latinoamericanos encuentran en las propias redes y grupos de pertenencia, ubicados en la sociedad de recepción, los contactos que pueden operar como facilitadores en la búsqueda y, oportunamente, la renta de una cuenta. La contracara de ello es que se requiere poner el cuerpo al servicio de un trabajo riesgoso, incluso, “altamente peligroso” (Tulett, 2019), como lo es el de rider, dado que en un régimen just in time, en el que la demanda laboral exige que el trabajador esté disponible en cualquier momento para prestar servicios en medio del tránsito en la vía pública, se generan mayores posibilidades de sufrir accidentes10 (Antunes Lins dos Santos et al., 2024).
Efectivamente, el carácter riesgoso de la actividad para la salud y la vida no solo se encuentra vinculado con el hecho de los repartidores deben circular a lo largo de extensas jornadas de trabajo con sus patinetes, bicicletas, motos y/o autos entre el tráfico más o menos desordenado y amenazante de las ciudades, sino y, fundamentalmente, ya que las lógicas de control y precarización laboral inscriptas en la “gestión algorítmica” (Shapiro, 2018) de las plataformas, fomentan y empujan a los repartidores a asumir conductas de riesgo. En efecto, al hecho de que deben entregar el producto lo antes posible —entre riders es un secreto a voces que la demora en la entrega es penalizada con el aplazamiento temporal en la asignación de un próximo pedido—, se suma la modalidad de pago por pedido entregado, lo cual genera un aumento de los incentivos para reducir los tiempos de entrega y, concomitantemente, el acrecentamiento del riesgo de accidentabilidad. Todo esto redunda en que diariamente trabajadores inmigrantes precarizados se expongan a padecer accidentes laborales en la vía pública a cambio de obtener mayores ingresos, lo cual se vuelve más evidente cuando las condiciones de riesgo aumentan, como ocurre cuando llueve, nieva o se producen muy altas o muy bajas temperaturas (Diez Prat et al., 2024).
La calzada resbaladiza, la imprevisibilidad del accionar de los peatones, la imprudencia de conductores e incluso el hecho de que buena parte de los repartos se realizan bajo la oscuridad de la noche, son riesgos habituales que enfrentan riders y que, lamentablemente, en muchos casos producen accidentes viales laborales de diversa gravedad, inclusive la muerte11. Aun en este escenario, las plataformas digitales no proveen a los repartidores de los instrumentos de protección —aunque sí los pueden comprar en sus páginas web—; por lo tanto, son ellos mismos quienes deben conseguírselos, al igual que el vehículo que utilicen12; además de otros medios de trabajo, como la caja térmica, el teléfono inteligente y su soporte. Tampoco existe sesión informativa o capacitación alguna para riders que comienzan a trabajar, tanto sobre el uso de las diversas funciones que posee la plataforma como los riesgos laborales que encierra el trabajo.
Saberes y prácticas preventivas de autocuidado y usos heterogéneos de los instrumentos de protección
Como lo ilustramos en el apartado precedente, el trabajo de rider es altamente riesgoso en la medida en que expone cotidianamente a los cuerpos de los repartidores a condiciones que pueden dañarles y afectar severamente su salud. Son esas circunstancias laborales, como también las propias experiencias y su imbricación en sus cuerpos13 (Ramírez, 2019), el locus a partir del cual los riders elaboran ideas, explicaciones y sentidos en torno a las prácticas preventivas de autocuidado. Por esto, la utilización por parte de los repartidores de ese tipo de prácticas centradas en el uso de instrumentos de protección (casco, guantes y ropa que se adecúe al ambiente térmico y que contenga colores llamativos y bandas reflectantes14), como en lo que refiere a otros aspectos más “generales” de prevención en salud15, es heterogénea, dado que sus propias experiencias de trabajo lo son. Así, no todos los riders implementan prácticas preventivas de autocuidado, ni mucho menos las implementan del mismo modo. En este sentido, entendemos que comprender cuándo y cómo los riders protagonizan tales prácticas requiere contemplar tanto sus experiencias y capacidad de agencia, así como también los factores que condicionan las decisiones y elecciones que impulsan sus prácticas. Así las cosas, a partir de nuestro trabajo de campo, es posible afirmar que la implementación de saberes y prácticas preventivas de autocuidado se encuentra fundamentalmente relacionada con dos factores: el tipo de vehículo que los repartidores utilizan al momento de realizar los repartos, y las condiciones climáticas en que deben trabajar.
Usos y desusos de los instrumentos de protección
Es tan relevante el tipo de vehículo al momento de tomar decisiones en lo que respecta al uso de instrumentos de protección que, como Martina deja entrever, mientras que se desplazaba en patineta lo hacía utilizando casco, mientras que desde que transita en bicicleta, ya no lo hace, circula “a la de dios”:
No, no, a la de dios [se ríe], no, la verdad ningún tipo de protección. Cuando andaba en la patineta tenía casco porque es obligatorio, acá molestan [se refiere a los agentes de tránsito] mucho a las patinetas, entonces tú tienes que tener protección, pero a la bicicleta no la controlan tanto, no es obligatorio, entonces es como que uno se relaja y no usa. (Martina, 32 años, colombiana)
Como lo ilustra el testimonio, y lo puede corroborar quien se detenga a observar en la vía pública en las ciudades de Cataluña, entre aquellos riders que se desplazan en bicicleta (Figura 1), no es habitual la implementación del casco, guantes, ropa reflectante y/o luz blanca. Como vimos, Martina no lo hace, dado que percibe alejada la posibilidad de que agentes de tránsito la “molesten”; mientras que, en el caso de Fabricio, no los utiliza, pues, por su experiencia, considera que sus eventuales reacciones y reflejos son potencialmente más relevantes que su uso: “Yo creo que, por mi experiencia propia, yo sé que siempre hay muchos factores fuera de uno que pueden llevar a que se produzca un accidente, un mal conductor, los mismos turistas, pero yo confió más en mis reacciones, en mis reflejos y por eso no uso” (Fabricio, 36 años, chileno).

German, migrante venezolano que vive junto a su esposa y sus dos hijos pequeños, quien luego de “algunos años” ha obtenido la ciudadanía española, encarna una figura ciertamente discordante y excepcional entre los informantes que trabajan utilizando la bicicleta como vehículo de reparto, al respecto señala que: “Siempre uso casco y luces. Siempre tengo luces. Las de la batería de la bici y tengo unas adicionales por si falla la de la bici. O le pongo la del móvil también, adelante para que me vean, no tanto para alumbrar sino para que te vean, a veces no es tanto alumbrar, sino para que te vean (German, 57 años, venezolano)”.
En el caso de quienes se movilizan en motos, la utilización del casco, los guantes y las luces se encuentra más naturalizada y generalizada. La narrativa de Sergio, migrante colombiano y portador de residencia de largo duración (que lo autoriza a trabajar), sintetiza las disposiciones y prácticas que hemos observado de modo asiduo en nuestro trabajo de campo entre quienes trabajan con sus motos: “Claro, siempre uso casco, creo que como casi todos los que usan moto. Es que con la moto podés tener un accidente, además si te ven sin casco, seguro te multan. Tengo dos cascos, porque a veces va mi mamá atrás en la moto cuando hago los repartos. Tengo las luces también” (Sergio, 29 años, colombiano).
Otro factor que incide decisivamente sobre la utilización de instrumentos de protección por parte de riders es el de las condiciones climáticas. Cuando son adversas, les impulsan a desarrollar diversas prácticas de autocuidado orientadas al uso de instrumentos de protección (Figura 2). En tal sentido, cuando realizan sus repartos en días lluviosos, la autopercepción de los repartidores (tanto quienes utilizan como vehículo de reparto la bicicleta como la moto) cambia radicalmente, a tal punto que al momento de transitar sobre “llantas que se resbalan”, se sienten “inseguros”, más “vulnerables”, saben que otros riders han sufrido caídas en tales circunstancias, lo que los impulsa a considerar a los instrumentos de prevención como imprescindibles. Matías, inmigrante peruano que migro desde “la zona de la sierra peruana”, y que vive en un cuarto alquilado junto a su sobrino, lo expresa muy claramente:
Cuando llueve salimos un poco más protegidos, estás más vulnerable a que la llanta se resbale, estás más vulnerable a un incidente, entonces salimos con casco, un chubasquero que te proteja bien, y unos guantes. El casco es lo que te protege un poco más; cuando llueve, salimos con casco, la llanta se resbala y hay muchos accidentes (Matías, 21 años, peruano).

Efectivamente, en contextos de lluvia, el uso del casco adquiere mayor relevancia e, incluso, amplia los sentidos otorgados a su uso, ya que se utiliza tanto para minimizar el impacto negativo sobre la salud que pudiera ocasionar un accidente, como para evitar las molestias que la lluvia pudiera ocasionar a los ojos y, por tanto, a la visión de quien maneja: “Y cuando llueve, nada, la chaqueta grande y el casco es muy importante por si me caigo y para que la visera evite que la lluvia moleste mi visión y me pueda provocar un accidente y para adelante” (Sergio, 29 años, colombiano).
Otros saberes y prácticas preventivas de autocuidado en salud
Las prácticas preventivas de autocuidado que desarrollan los riders no se limitan al uso de los instrumentos de protección, sino que también se plasman en otro tipo de acciones. En ciertos casos se centran en la reducción de la velocidad en los desplazamientos, lo que tiene como fin evitar potenciales accidentes viales, producidos cuando la lluvia incrementa el riesgo que supone transitar sobre calzadas mojadas, las que, en esas condiciones, se vuelven potencialmente más peligrosas, como consecuencia de la menor adherencia al piso del vehículo empelado. Es German, nuevamente, quien afirma:
Yo siempre trabajo [sobre la bicicleta] a 20 km/h, esa es más o menos mi velocidad de trabajo. Antes trabajaba entre 25 y 30 km/h, pero ya ahora estoy trabajando con 20 km/h y a la larga hago casi los mismos pedidos, pero cuando llueve puedo llegar a 10 a 12 km/h, hay que reducir la velocidad para evitar accidentes (German, 57 años, venezolano).
A diferencia de German, Mariano, migrante venezolano que vive con su mujer y su hija en un apartamento alquilado en el Serrallo, el barrio marítimo de Tarragona, reparte habitualmente sus pedidos en moto; sin embargo, cuando llueve, no opta por bajar la velocidad con que realiza cada reparto, sino que se inclina por una decisión más drástica, cambia de vehículo: “Cuando llueve, yo saco mi coche, yo no salgo en la lluvia con la moto, no me gusta manejar en la moto con el piso mojado, es muy peligroso, hay muchos accidentes, incluso vi varios, el coche es mucho más seguro” (Mariano, 42 años, venezolano).
Para los riders la lluvia no solo representa un aumento en el riesgo de sufrir accidentes viales laborales, sino, también, de enfermarse, de contraer “un catarro”, “una gripe” o “un resfrió”. Frente a ello, la elección correcta de la ropa que corresponde utilizar para prevenir tales aflicciones es vista como un aspecto relevante.
Con la lluvia tú te puedes enfermar, es importante utilizar ropa de secado rápido, utilizo estos pantalones tipo para hacer trekking, tengo unos zapatos también que vienen sellados y una chaqueta también de secado rápido (…), es importante, así la ropa se seca rápido y tú puedes continuar tranquilo en el día (Fabricio, 36 años, chileno).
German se expresa en el mismo sentido en que lo hizo Fabricio. En su narrativa destaca la relevancia de utilizar la ropa adecuada como práctica preventiva de autocuidado, con el objetivo de lograr estar “protegido” frente al frío y la lluvia.
Cuando llueve y hace frío, tienes que ir todo protegido, tienes que ir con botas, tienes que ir con un forro abajo y el chubasquero arriba del pantalón y arriba, una térmica. Luego el chaquetón y arriba el chubasquero, porque si te pones el chubasquero solo, a las dos horas estas tomado ya, mojado. (…) Cuando hay mucho, mucho frío en enero, agrego lana adentro. La agrego abajo del chaquetón, uno va empaquetado en la bici (se ríe). Entre el chaquetón y la térmica me pongo lana, porque la lana no se moja o se moja menos, porque lo importante para no enfermarse es no mojarte (German, 57 años, venezolano).
Las altas temperaturas que los riders sufren diariamente en los meses de verano son otra condición climática adversa que incide notablemente sobre el desarrollo de prácticas preventivas de autocuidado. En los días en que la temperatura es muy elevada, en los que el termómetro puede superar incluso los 35 grados, es habitual que teman sufrir un “golpe de calor”, “insolarse”, “deshidratarse” y/o “que se produzcan quemaduras en la piel” (sobre todo en la cara, el cuello y los brazos). Frente a ello, en sus narrativas se subraya, como práctica de prevención habitual, el hecho de proveerse de (y beber) agua potable a lo largo de toda la jornada. Así lo destaca Sebastián, un joven rider peruano que vive junto con su pareja sentimental en un cuarto de un “edificio viejo” en la zona de Sants:
Yo compró galones de 5 litros de agua mineral y cada día que salgo llevo agua en botellitas, en verano hace un calor terrible, te podés insolar, hay que beber agua. También me paso bloqueador en las piernas, los brazos, el cuello, sino te podés quemar mucho la piel. Trato de usar ropa suelta esos días (Sebastián, 25 años, peruano).
Martina se expresa en el mismo sentido que Sebastián, aunque plantea las dificultades logísticas (y lo económicamente costoso) que puede suponer hidratarse a lo largo del día mientras circula por la ciudad intentando realizar nuevos repartos.
Una se lleva una botella o un tarrito con agua hasta que dure y, si se calienta, hay que tomársela así y ya, a la hora ya está hirviendo, no llegas a tomártela fría. Hay unas fuentes públicas, pero a mí me da desconfianza porque yo no sé si esa agua es potable; si se me acaba, tengo que comprarme otra, porque el agua de la canilla de acá es terrible (Martina, 32 años, colombiana).
German también acentúa la necesidad de hidratarse permanentemente. En lo que refiere a la temperatura en que debe ingerirse el líquido, en su narrativa, aparece en modo latente, la noción humoral de equilibrio16. De forma tal que ante las altas temperaturas utiliza:
G: Sombrero, y voy con manga larga, guantes y pantalones largos de algodón, hidratación.
E: Claro, agua fría.
G: Si es temperatura ambiente mejor, porque ese cambio de calor a frío no es bueno tampoco para el cuerpo. Claro que yo vengo de una de un sitio caliente (…). Y para el sol bloqueador, solamente bloqueador, y mucha agua, agua, agua, agua, pero a cantidades (German, 57 años, venezolano).
German no solo se preocupa por su hidratación, sino que, a partir de un proceso de aprendizaje sostenido en el transcurrir de sus años como rider, ha jerarquizado la necesidad de tener más horas de descanso e incorporado la actividad física como prácticas preventivas de autocuidado y promoción de su buena salud. De forma tal que “desde hace tiempo” realiza ejercicios físicos “al salir y al llegar” de su casa, antes o después de su jornada laboral, con el fin de evitar las molestias, dolores y problemas musculares que supo padecer; a la par que decidió cambiar algunos aspectos de su rutina diaria —cenar antes de comenzar con los repartos nocturnos de comida— con el objeto de generar las condiciones para dormir más horas por día.
Desde hace tiempo antes de salir siempre hago estiramiento. Ah, yo hago como 5 ejercicios, estiramiento de piernas, estiramiento de brazos, estiramiento de columna, que yo sufro un poquito de columna, pero a partir de los ejercicios no, siempre hago al salir y al llegar, parece tonto, pero a mí me funciona, ya no tengo molestias ni dolores ni problemas musculares. Otra cosa, yo salgo a las 20:00 h a trabajar, y yo como a las 18:00 o 19:00 h de la tarde, antes de salir, como, y ya no vuelvo a comer, yo llego de mi trabajo, me tomo un té y me acuesto a dormir. No como al llegar porque he visto que si como al llegar, tengo que esperar como dos horas para reposar y hacer la digestión y luego que me duermo, entonces siempre veía que perdía dos horas de sueño; entonces cuando llego, si me voy a bañar, me baño. Si es en verano, me puedo bañar. Si es invierno, es difícil que me bañe en la noche, me lavo la cara, me lavo los brazos y me tomo un té caliente, me acuesto a dormir y ya (German, 57 años, venezolano).
De lo analizado hasta el momento, se desprende el carácter multidimensional y diverso de las prácticas de autocuidado con carácter preventivo que utilizan los riders para intentar sortear los múltiples riesgos que encierra su trabajo (dentro de los cuales, evidentemente, los accidentes viales son potencialmente los más graves) y mantener su buena salud.
Los saberes y prácticas de autoatención como recurso terapéutico
En el abordaje de los procesos de s/e/a-p —mediante las entrevistas y la observación participante y no participante— se pudo constatar que los saberes y prácticas preventivas de autocuidado no evitaron que riders padecieran malestares, aflicciones, enfermedades y/o accidentes que se produjeron como consecuencia de su actividad laboral. Frente a estos, en la mayoría de los casos, los informantes decidieron, solos o en el marco de su seno familiar, utilizar, en primer lugar, cuidados legos (Haro Encinas, 2000) para aliviar, controlar y/o superar el problema de salud que los aquejaba. En tal sentido, quienes entrevistamos intentaron solucionar sus inconvenientes de salud a través de sus propios recursos, empleando saberes personales o familiares adquiridos fundamentalmente a través de la experiencia. En tal sentido, es en soledad y/o en el contexto familiar (local o transnacional) donde se produce con mayor frecuencia la elaboración de diagnósticos y de prácticas de atención y curación.
Frente al repentino padecimiento de ciertos malestares y, tras elaborar un autodiagnóstico (sintetizado en la idea de estar padeciendo una condición previa a la gripe que no imposibilitaba que trabajara) mediante la utilización de saberes personales construidos a partir de su propio tránsito por experiencias equivalentes, Fabricio realizó en soledad una serie de prácticas curativas legas tendientes a “aumentar el sistema de defensa”:
F: Esos días de lluvia, los últimos, estuve un par de días como con gripe, pero como yo ya conozco mi organismo, sé que cuando me va a dar un sistema de gripe, empiezo como con dolores musculares y me baja un poco la fuerza y me pongo un poco gangoso, entonces ahí tomé mucha agua, harto pollo, verdura, cosas que puedan aumentar mi sistema de defensa y mejoré
E: ¿Y trabajaste esos días?
F: Claro, trabajé igual, como sea, no hay forma de que pueda parar, tendría que, literal, quebrarme algo o que me pase algo así para tener que quedarme en casa (Fabricio, 36 años, chileno).
En el caso de Sergio, quien habitualmente efectúa los repartos de comida en moto junto con su madre, es ella la que, frente a sus dolores de espalda, efectúa, en movimiento, prácticas manuales de atención: “Cuando llevo muchas horas andando en la moto a veces me duele un poco la espalda por la posición que tengo y entonces mi mamá me hace como unos golpecitos mientras estamos arriba de la moto repartiendo y eso me aliviana mucho, me calma bastante el dolor” (Sergio, 29 años, colombiano).
Asimismo, en contextos de migración, hemos observado que los migrantes hacen uso de diagnósticos y prácticas curativas gestadas por integrantes —que usualmente son mujeres— de sus unidades domésticas transnacionalizadas que viven en los países de origen de las personas que migran. Tal es el caso de Martina, quien, luego de sufrir un accidente laboral in itinere17 que requirió de una intervención quirúrgica y de una posterior rehabilitación que el sistema público de salud, se negó a realizar. Utilizó los saberes y las prácticas curativas que su madre y su suegra (quienes no son profesionales de la salud) le transmitían y sugerían que efectuara habitualmente desde Colombia, su país de origen, para avanzar con el proceso de su rehabilitación.
Tenía una revisión cada mes para ver cómo iba el pie, pero ya, cuando me quitaron el yeso me dijeron que tenía que andar con muletas y no sé qué, pero no tenía cubierta la rehabilitación, pero ya, mi suegra y mi mamá eran las que desde Colombia me decían los ejercicios de estiramiento, elongación (Martina, 32 años, colombiana).
Ángel también sufrió un accidente, en su caso, un accidente vial laboral, que se produjo cuando un auto se detuvo de forma repentina como consecuencia del cambio de luz de un semáforo. Él debió “frenar en seco” con los frenos hidráulicos de su bicicleta, que hicieron que esta misma“se estancara” y él saliera despedido por sobre el manubrio:
Obviamente me pegué durísimo en la rodilla y, claro, con este tema, como yo soy un paciente anticoagulado, me operaron, pero hace 20 años atrás [de una afección coronaria], como soy anticoagulado, se me formó un hematoma grande y, pues, como no pudo coagular, entonces era como mucha sangre en la pantorrilla, es que ahí me corte y tenía sangrado, pero entonces yo como yo tenía pantalón, no se veía. Y cuando caí, llegaron otras personas a auxiliarme. Yo dije, pues, no pasó nada. Yo me fui a entregar el pedido y me estaba molestando. Y [en un momento] me levanté el pantalón, necesitaba puntos.
E: ¿Y qué hiciste?
A: Nada, me tire agüita ahí. Me limpié y ya dejé que se curara. Me puse agua mineral, en botella chiquita, me hice como un… con papel higiénico y ya. Después de un tiempo, cuando llegué acá a la casa, me miré bien, me lavé bien y esperar que sanara eso algún día.
E: ¿Hiciste alguna consulta médica o día de reposo?
A: No, pues cogía un poco, pero por el golpe y ya (Ángel, 40 años, colombiano).
Aun siendo una persona anticoagulada, Ángel evaluó que sus heridas no ameritaban realizar una consulta a un curador especialista o profesional y sí utilizar prácticas curativas de autoatención mediante recursos que a priori podrían caracterizarse por su precariedad, pero que, por los resultados obtenidos, se mostraron eficaces. Cabe señalar que el reposo es una práctica resistida entre riders, producto de la lógica de pago por tarea (pedido entregado) que imponen las plataformas, que los coloca en el dilema de hierro18 entre continuar con su actividad laboral y lograr mayores ingresos, o detenerla (tomar una pausa temporal) para cuidar de su salud.
Conclusiones
La investigación social acerca del reparto bajo plataforma de comida a domicilio ha prestado poca atención tanto a las condiciones de salud de riders (migrantes o no) como a los modelos médicos utilizados para prevenir, aliviar, controlar y/o superar los padecimientos y las aflicciones sufridas como producto de su trabajo cotidiano.
En ese marco, este artículo se adentra en un conjunto de procesos de s/e/a-p que atraviesan las personas inmigrantes latinoamericanas en Cataluña como consecuencia de su trabajo como riders . Dado que entendemos que tales procesos deben ser comprendidos en el contexto social que se producen, dimos cuenta del hecho de que su inserción laboral se encuentra fundamentalmente condicionada por su estatus migratorio precario, que los ubica en posición de vulnerabilidad estructural al bloquear su ingreso al mercado de trabajo formal y empujarles al mercado informal en el que dominan condiciones de precariedad laboral. Así, la contracara de la moneda de las escasas barreras de acceso al trabajo de rider es el alto riesgo que lo caracteriza, riesgo que las empresas de plataforma lejos de intentar reducir, lo amplifican sometiendo, sin si quiera proveerles de los instrumentos de protección más elementales a las personas trabajadoras, a las presiones inscriptas en una lógica de trabajo just in time; como también generando incentivos materiales y simbólicos con el fin de que los repartos se efectúen aun cuando las condiciones adversas (como las climáticas) aumentan el carácter riesgoso de las tareas. Por este motivo, el artículo muestra empíricamente que, en el caso de las personas riders migrantes latinoamericanas, su condición migrante irregular, la precarización laboral (y de sus vidas) a la que se ven sujetas y los procesos de salud-enfermedad que les invisten, son problemas íntimamente vinculados que se retroalimentan y deben abordarse de forma articulada.
En el contexto de inseguridad social señalado, las personas riders no actúan todas del mismo modo frente a los riesgos. Entendemos que los saberes y prácticas preventivas de autocuidado de su salud (fundamentalmente aquellas que tienen que ver con el uso de instrumentos de protección), las cuales protagonizan, se vinculan estrechamente tanto a sus experiencias laborales como con el tipo de vehículo utilizado y las condiciones climáticas en que efectúa la tarea. Típicamente, el uso de instrumentos de protección se encuentra más extendido entre quienes utilizan la moto como vehículo de reparto; en detrimento de quienes reparten en bicicleta, al considerla un vehículo más dominable que la moto. Asimismo, como muestran los testimonios, trabajar bajo condiciones climáticas adversas (la lluvia, el frío y/o el calor extremo) impulsa a las personas riders a desplegar toda una serie de saberes y prácticas preventivas de autocuidado; las cuales tienen como objetivo evitar accidentes laborales en la vía pública y mantener su buena salud. En tal sentido, un fenómeno como el de la lluvia cambia sus representaciones en torno a los vehículos, que devienen menos manipulables, más incontrolables y, por tanto, también se modifica su predisposición al uso de prácticas preventivas de autocuidado. Cuando, como producto de su actividad laboral, los riders padecieron malestares, aflicciones, enfermedades y/o accidentes, y utilizaron, en la mayor parte de los casos, el modelo de autoatención para aliviar, controlar y/o superar el problema de salud que los aquejaba. En tal sentido, es en soledad y/o en el contexto familiar (local o transnacional) de las personas repartidoras donde con mayor frecuencia se elaboran diagnósticos y se realizan prácticas de atención y curación de sus padecimientos.
Referencias bibliográficas
Adigital. (2020). Importancia económica de las plataformas digitales de delivery y perfil de los repartidores en España. https://www.adigital.org/media/importancia-economica-de-las-plataformas-digitales-de-delivery-y-perfil-de-los-repartidores-en-espana.pdf
Antunes Lins dos Santos, J., Wenczenovicz, T., Remião Luzardo, A., y Santos Araújo, J. (2024). Hombres que trabajan a través de aplicaciones móviles en Brasil: reflexiones desde la salud ocupacional. Salud Colectiva, 20, 1-10. https://doi.org/10.18294/sc.2024.4588
Berg, J., Furrer, M., Harmon, E., Rani, U., y Silberman, S. (2018). Digital labour platforms and the future of work. Towards decent work in the online world. Report. International Labour Organization. https://www.ilo.org/publications/digital-labour-platforms-and-future-work-towards-decent-work-online-world
Cañedo Rodríguez, M., y Allen-Perkins, D. (2023). Andamiajes y derivas: la mediación algorítmica en la práctica de los riders . Empiria. Revista de Metodología de las Ciencias Sociales, 59, 103-130. https://doi.org/10.5944/empiria.59.2023.37940
Casas-Cortés, M., Moya Santander, L., y Piñeiro Aguiar, E. (2023). Algoritmos de reconocimiento facial entre repartidores en España: vigilancia y complicidad con las prácticas de subarriendo y uso compartido de cuentas personales. Disparidades. Revista de Antropología, 78(1), e001c. https://doi.org/10.3989/dra.2023.001c
Clua García, R. (2023). Apúntame a la sala. Etnografía de los usuarios de las salas de consumo higiénico. URV Publicaciones.
De Stefano, V. (2015). The rise of the ´just-in-time workforce´: On-demand work, crowdwork and labour protection in the ´gig-economy´. Comparative Labor Law & Policy Journal, Forthcoming, Bocconi Legal Studies Research Paper No. 2682602. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2682602
Del Bono, A. (2019). Trabajadores de plataformas digitales: Condiciones laborales en plataformas de reparto a domicilio en Argentina. Cuestiones de Sociología, 21, e083. https://doi.org/10.24215/23468904e083
Diana Menéndez, N. (2019) ¿Qué hay de nuevo, viejo? Una aproximación a los trabajos de plataformas en Argentina. Revista de Ciencias Sociales, 165, 45-58. https://doi.org/10.15517/rcs.v0i165.40064
Diez Prat, F., Corredor Álvarez, F., y Soto Aliaga, N. (2024). Espacios de gobernanza y control algorítmico en las plataformas de reparto. Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 28(1), 17-48. https://doi.org/10.1344/sn2024.28.41537
EFE. (26 de mayo de 2019). Los ‘riders’ manifiestan en Barcelona por la muerte de un repartidor. El Confidencial. https://www.elconfidencial.com/espana/2019-05-26/muere-repartidor_2023990/
Finn, E. (2018). La búsqueda del algoritmo. Imaginación en la era de la informática. Alpha Decay.
Haidar, J. (2020). La configuración del proceso de trabajo en las plataformas de reparto en la Ciudad de Buenos Aires. Un abordaje multidimensional y multi-método. Instituto de Investigaciones Gino Germani.
International Labour Office (ILO). (2015). Non-standard forms of employment. Report for discussion at the Meeting of Experts on Non-Standard Forms of Employment. https://www.ilo.org/media/191006/download
Haro Encinas, J. A. (2000). Cuidados profanos: una dimensión ambigua en la atención de la salud. En E. Perdiguero y J. Comelles (eds), Medicina y cultura. Estudios entre la antropología y la medicina (pp 101-161). Edicions Bellaterra.
Marcus, G. E. (2018). Etnografía multisituada. Reacciones y potencialidades de un Ethos del método antropológico durante las primeras décadas de 2000. Etnografías Contemporáneas, 4(7). https://revistasacademicas.unsam.edu.ar/index.php/etnocontemp/article/view/475
Marrero, N., y López, N. (2021). Gestión algorítmica, control y resistencia en las plataformas de reparto de Uruguay. REALIS. Revista de Estudos AntiUtilitaristas e PosColoniais, 12(1). https://doi.org/10.51359/2179-7501.2022.251889
Martínez Hernáez, Á. (2008). Teorías sobre la cultura, el poder y la enfermedad. Editorial Anthropos.
Menéndez, E. (1983). Hacia una práctica médica alternativa: hegemonía y autoatención (gestión) en salud. Ciesas.
Menéndez, E. (1994). Le enfermedad y la curación. ¿Qué es medicina tradicional? Alteridades, 4(7), 71-83.
Menéndez, E. (2005). Intencionalidad, experiencia y función: la articulación de los saberes médicos. Revista de Antropología Social, 14, 33-69.
Menéndez, E. (2009). Modelos, saberes y formas de atención de los padecimientos: de exclusiones ideológicas y de articulaciones prácticas. En E. Menéndez (ed.), De sujetos, saberes y estructuras. Introducción al enfoque relacional en el estudio de la salud colectiva (pp. 25-72), Lugar Editorial.
Molina, A., y Saduriansky, M. (2011). Las medicinas tradicionales en el noroeste argentino. Reflexiones sobre tradiciones académicas, saberes populares, terapias rituales y fragmentos de creencias indígenas. Argumentos, 24(66), 315-337.
Mourelo, E. (2020). El trabajo en las plataformas digitales de reparto en Argentina: Análisis y recomendaciones de política Buenos Aires. Organización Internacional del Trabajo. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@americas/@ro-lima/@ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_759896.pdf
Organización Mundial de la Salud (OMS). (1998). Promoción de la Salud Glosario. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/67246/WHO_HPR_HEP_98.1_spa.pdf
Palermo, H., y Molina, J. (2022). Plataformas digitales de delivery y el (des)extrañamiento del trabajo. Trabajo y sociedad, XXIII(39), 439-453. https://www.redalyc.org/journal/3873/387372886022/html/
Quesada, J, Hart LK, Bourgois P. (2011) Structural vulnerability and health: Latino migrant laborers in the United States. Medical Anthropology, 30(4), 339-362. https://doi.org/10.1080/01459740.2011.576725
Ramírez, J. (2019). El estrés laboral una perspectiva relacional. Un modelo interpretativo. Revista Colombiana de Antropología, 55(2), 117-147. https://orcid.org/0000-0002-5719-2889
Riordan, T., Robinson, R. N. S., y Hoffstaedter, G. (2022). Seeking justice beyond the platform economy: migrant workers navigating precarious lives. Journal of Sustainable Tourism, 31(12), 2734–2751. https://doi.org/10.1080/09669582.2022.2136189
Schmidt, F. A. (2017). Digital labour markets in the platform economy: Mapping the political challenges of crowd work and gig work. Friedrich-Ebert-Stiftung.
Secretaría de Salud laboral de CCOO de Madrid. (2020). Condiciones de trabajo de los repartidores y las repartidoras en el sector de la restauración moderna. CCOO de Madrid. https://www.saludlaboralmadrid.es/wp-content/uploads/2021/02/Gu%C3%ADa-condiciones-de-trabajo-de-repartidores-y-repartidorasc-1-1.pdf. Fecha de acceso: 19/10/2024
Shapiro, A. (2018). Between autonomy and control: Strategies of arbitrage in the “on-demand” economy. New Media and Society, 20(8), 2954-2971. https://doi. org/10.1177/1461444817738236
Soto Aliaga, N. (2024). Riders on the storm. Trabajadores de plataformas de delivery en lucha. Laboratoria.
Srnicek, N. (2016). Platform capitalism. Polity Press.
Valenduc, G., y Vendramin, P. (2016). Work in the digital economy: sorting the old from the new. Working Paper ETUI. European Trade Union Institute. https://www.etui.org/publications/working-papers/work-in-the-digital-economy-sorting-the-old-from-the-new
Vejar, J. (2014). La precariedad laboral, modernidad y modernización capitalista: Una contribución al debate desde América Latina. Trabajo y Sociedad, 23, 147-168.
Vercellone, C. (2011). Capitalismo cognitivo. Renta, saber y valor en la época posfordista. Prometeo.
Woodcock, J., y Graham, M. (2019). The gig economy: a critical introduction. Polity.
Zukerfeld, M. (2020). Bits, plataformas y autómatas. Las tendencias del trabajo en el capitalismo informacional. Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo, 4(7), 1-50. https://ojs.ceil-conicet.gov.ar/index.php/lat/article/view/623
1 “El término rider [es un anglicismo que] alude a los repartidores de productos a domicilio que se emplean a través de plataformas digitales, una figura ya habitual en el imaginario urbano, donde trabajadores con grandes mochilas se abren paso en el tráfico intenso de las ciudades en sus motos o bicicletas. En el ámbito del reparto de comida a domicilio, plataformas hace no tanto desconocidas, como Glovo o Uber Eats, actúan como intermediarias de las relaciones que vinculan a repartidores, proveedores (restaurantes y almacenes) y clientes” (CEPS, citado en Cañedo Rodríguez y Allen-Perkins, 2023). En América Latina los riders son conocidos popularmente como: bike boys (Brasil), delibery (Argentina), rappi (México), entre otros.
2 Cabe destacar que este artículo presenta avances de una investigación en curso desarrollada en el marco del doctorado en “Antropología y Comunicación” del Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social de la Universitat Rovira I Virgili (URV).
3 Como lo muestra la literatura y nuestro propio trabajo de campo existen dos tipos de las prácticas muy usuales en relación con las cuentas: el subarriendo (en las que el titular de la cuenta de la aplicación la alquila a otra persona —principalmente inmigrante en situación jurídico-administrativa irregular— a cambio de un pago que usualmente es del 30 por ciento de lo obtenido al propietario) y/o el compartir la cuenta (generalmente entre familiares y amigos) entre varios repartidores de las que solo uno es el titular. Al respecto puede verse: Casas-Cortés et al. (2023)
4 En el caso de España, pese a que los riders no forman parte de los registros públicos y, en tal sentido, son una “población oculta” (Scharager y Armijo, citado en Haidar, 2020), estudios privados muestran que casi dos de cada tres (el 64 %) riders proceden de Latinoamérica (Adigital, 2020).
5 Todos los nombres de los informantes se ficcionaron a fin de preservar la confidencialidad.
6 Los vocablos y expresiones en itálicas y entrecomillados remiten a términos nativos.
7 Hay situaciones excepcionales, tales como inmigrar como pareja de hecho o estar casado o casada con un ciudadano de la Unión Europea.
8 Los datos emergen de las entrevistas realizadas a las dos técnicas en inmigración.
9 La vulnerabilidad estructural ha sido definida como “una posicionalidad que impone sufrimiento físico-emocional a colectivos e individuos específicos de manera estructurada, producto de la explotación económica basada en la clase y la discriminación cultural, género/sexual y racial, así como en procesos complementarios de formación de subjetividad depreciada” (Quesada et al, 2011).
10 Al respecto, según datos del Observatorio de Siniestralidad Vial Laboral de 2023, los accidentes de riders suponen el 39 % del total de accidentes en vehículos de dos ruedas —bicicletas y motocicletas— en España.
11 EFE (2019).
12 Es frecuente entre riders de Barcelona rentar mensualmente la bicicleta eléctrica, lo que tiene un costo de 120 euros. Cifra que no es menor, teniendo en cuenta que sus ingresos frecuentemente no alcanzan el salario mínimo interprofesional, esto es 1134 euros.
13 Es importante destacar que el trabajo de reparto bajo plataforma posee impactos desiguales en hombres y mujeres, estas últimas “‘ponen el cuerpo’ de una manera muy literal, cuya amplitud va mucha más allá del uso de la fuerza muscular para pedalear: ponen el cuerpo cuando sufren de cistitis de repetición debido a las horas que pasan encima de la bici o la mato; ponen el cuerpo cuando apuran hasta el último día antes de coger una baja por gestación, ponen el cuerpo cuando atraviesan un espacio público hostil…” (Soto Aliaga, 2024, p. 57).
14 Al respecto, puede verse Secretaría de Salud laboral de CCOO de Madrid (2020).
15 Prácticas “destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, (…) sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida” (OMS, 1998, p. 13).
16 Hay frondosa literatura que da cuenta de la influencia de la medicina humoral en los saberes y prácticas populares sobre la salud y la enfermedad de América Latina. Así, en la expresión de Sergio podemos afirmar que “se advierte la raigambre humoral en las nociones que explican las dolencias como resultado de desbalances térmicos” (Molina y Saduriansky, 2011). De allí que Germán nos dice que, en invierno, frente a las bajas temperaturas “siempre trato de tomar cosas calientes, un té y eso me ayuda mucho, yo al llegar en la noche, me tomo un té caliente, más que todo” (Germán, 57 años, venezolano).
17 Los accidentes laborales in itinere son los que sufre el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo, desde o hacia su domicilio.
18 El dilema adquiere su carácter de hierro dada la condición de vulnerabilidad estructural en que se encuentran habitualmente los riders entrevistados.