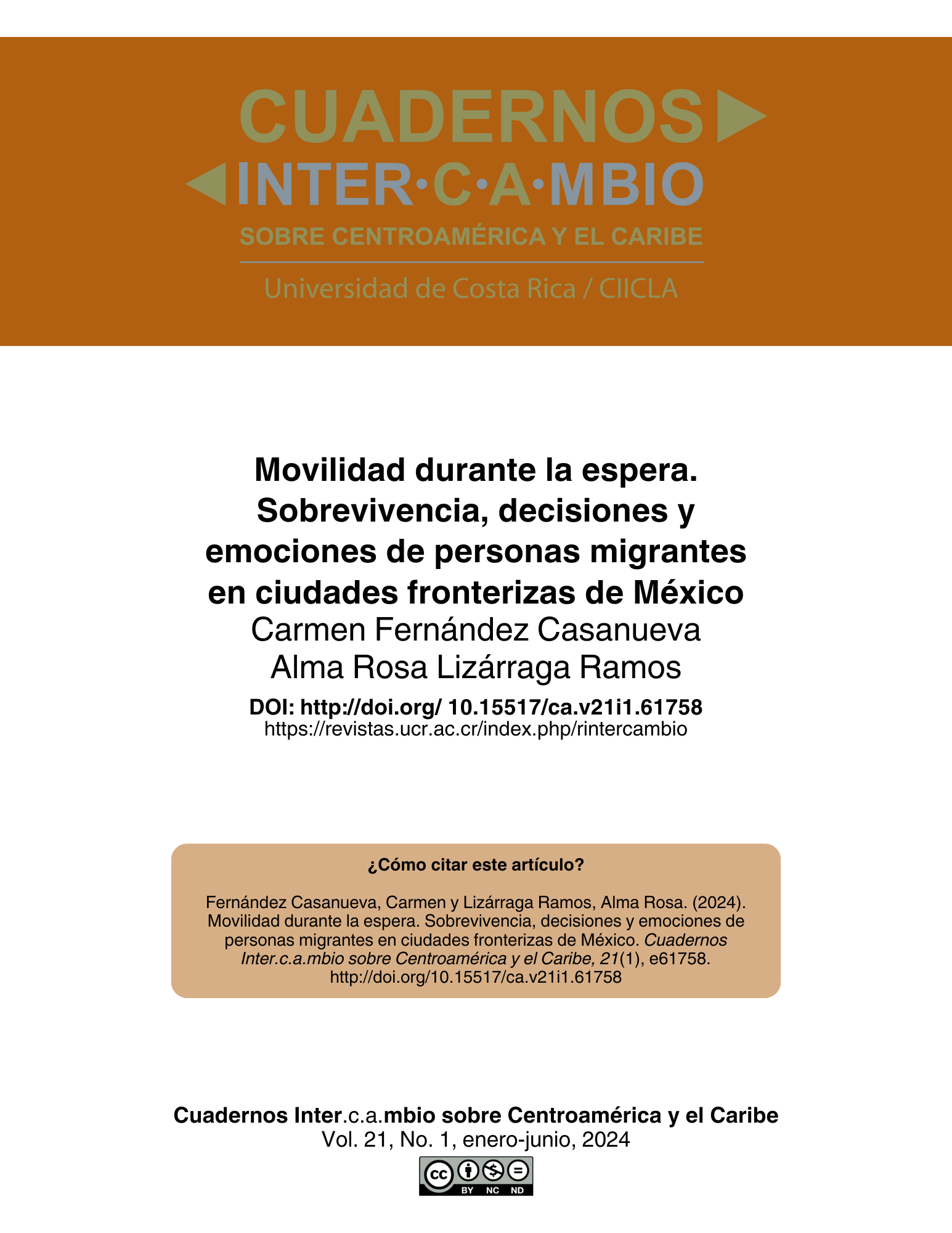
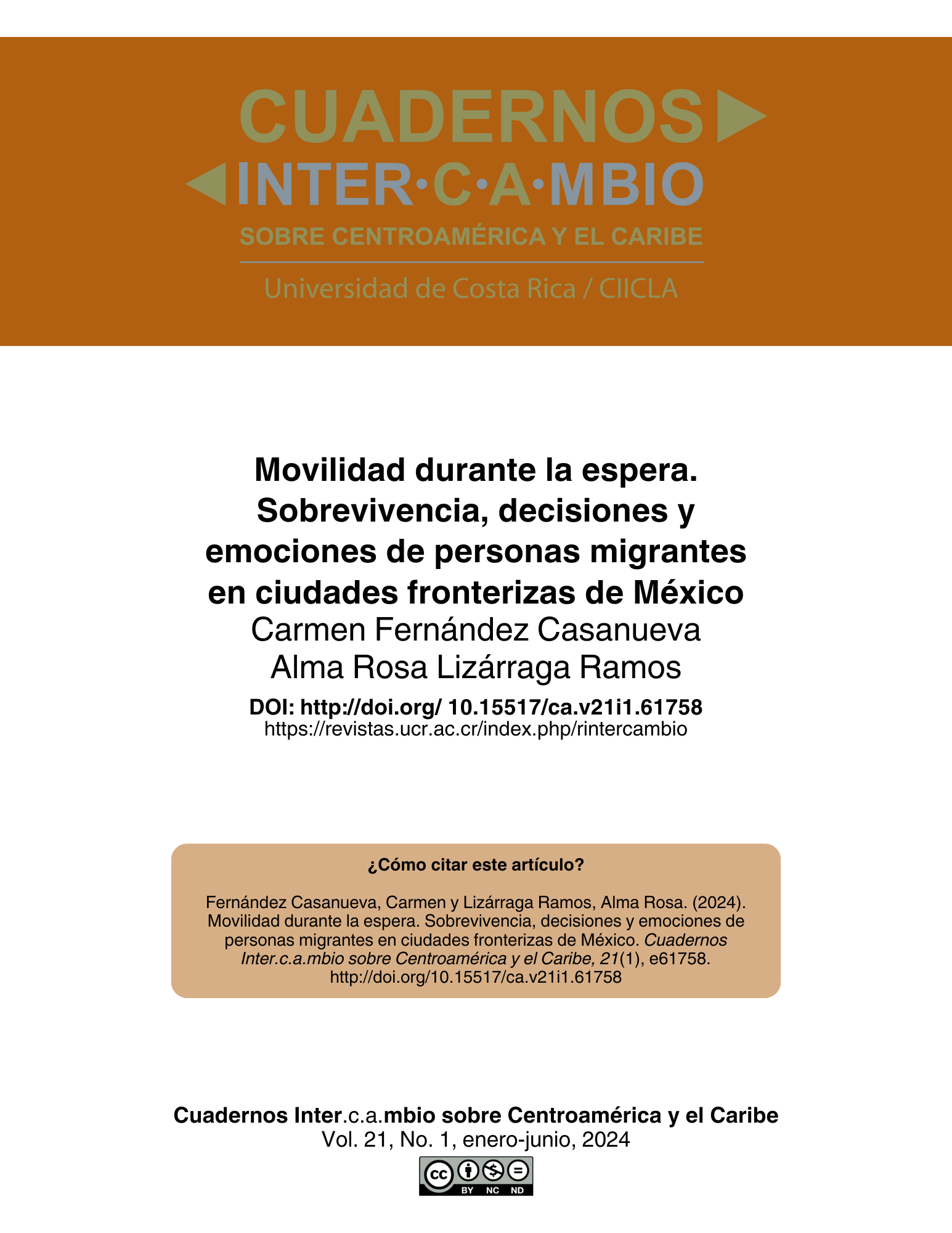
Número temático (artículos científicos) (sección arbitrada)
Movilidad durante la espera. Sobrevivencia, decisiones y emociones de personas migrantes en ciudades fronterizas de México
Mobility while Waiting. Survival, Decisions, and Emotions of Migrants at Mexican Border Cities
Mobilidade durante a espera. Sobrevivência, decisões e emoções de pessoas migrantes em cidades fronteiriças do México
Movilidad durante la espera. Sobrevivencia, decisiones y emociones de personas migrantes en ciudades fronterizas de México
Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe, vol. 21, núm. 1, e61758, 2024
Universidad de Costa Rica

Recepción: 16 Enero 2024
Aprobación: 30 Mayo 2024
Resumen: El artículo analiza los momentos de espera durante la movilidad de personas que intentan migrar hacia Estados Unidos de América. Específicamente, se enfoca en el momento en que las personas deben hacer una parada en su trayecto y esperar en cuatro ciudades mexicanas: Tapachula, Chiapas y Tenosique, Tabasco, en la frontera sur; y Tijuana y Mexicali, Baja California, en su frontera norte. Con base en investigación cualitativa, y a partir del uso tanto de entrevistas semiestructuradas y observación participante en diferentes periodos de trabajo de campo como de literatura sobre movilidad y espera, mostramos cómo las personas migrantes viven, maniobran y significan los periodos de espera durante la estancia en estas ciudades. Nos interesa resaltar cómo estos periodos de espera –cuya intención es bloquear la movilidad hacia Estados Unidos mediante un conjunto de estrategias empleadas por el Estado– están cargados de movimiento, dado que las personas necesitan tomar decisiones y sobrevivir mientras esperan. Por lo tanto, lejos de inducir parálisis y desistimiento, los momentos de espera moldean trayectorias de movilidad a través de decisiones, nuevos conocimientos y estrategias, permitiendo la sobrevivencia en estas “ciudades de espera provisional”.
Palabras clave: Fronteras, inmovilidad, trayectorias de movilidad, estancia indefinida, migración.
Abstract: The article aims to analyze waiting periods during the mobility of people intending to migrate to the United States of America. It primarily focuses on the moment when people have to make a stop on their journey and wait in four Mexican cities: two at the southern border and two at its northern border. Based on qualitative research using different methods covering a broad period of fieldwork, and interweaving the literature on mobility and waiting, our intention is to demonstrate how migrants live, as well as manage and signify waiting periods during their stay in these cities. In addition, we wish to highlight how the waiting moment is a mechanism to stop mobility towards the United States through an array of strategies devised by the Mexican state. However, migrating people continue the movement, making decisions and surviving while waiting. That is, far from inducing paralysis and withdrawal, waiting moments shape mobility trajectories through emotions, decisions, knowledge and survival strategies in the "provisional waiting cities.”
Keywords: Borders, immobility, mobility trajectories, indefinite stay, migration.
Resumo: O artigo tem como objetivo analisar os períodos de espera durante a mobilidade de pessoas que pretendem migrar para os Estados Unidos da América. Seu foco principal é o momento em que as pessoas têm de fazer uma parada em sua jornada e esperar em quatro cidades mexicanas: duas na fronteira sul e duas na fronteira norte. Com base em uma pesquisa qualitativa que utiliza diferentes métodos, abrangendo um amplo período de trabalho de campo, e entrelaçando a literatura sobre mobilidade e espera, nossa intenção é demonstrar como os migrantes vivem, bem como manejam e fazem sentido dos períodos de espera durante sua permanência nessas cidades. Além disso, queremos destacar como o momento de espera é um mecanismo para interromper a mobilidade em direção aos Estados Unidos por meio de uma série de estratégias criadas pelo Estado mexicano. Entretanto, as pessoas migrantes continuam o movimento, tomando decisões e sobrevivendo enquanto esperam. Ou seja, longe de induzir à paralisia e à retirada, os momentos de espera moldam as trajetórias de mobilidade por meio de emoções, decisões, conhecimento e estratégias de sobrevivência nas "cidades provisórias de espera".
Palavras-chave: fronteiras, imobilidade, trajetórias de mobilidade, séjour indéterminé, migração.
Introducción
En este artículo analizamos esos momentos, cada vez más frecuentes en las migraciones internacionales contemporáneas, en los que las personas no pueden continuar su camino y se ven obligadas a parar por un periodo indeterminado1. A partir de la literatura sobre movilidad y espera, buscamos examinar el periodo de espera que viven las personas migrantes de distintas nacionalidades, quienes se establecen por períodos más prolongados de los deseados en territorio mexicano. Para ello, nos situamos en dos ciudades de su frontera norte, Tijuana y Mexicali, Baja California; y dos de su frontera sur, Tapachula, Chiapas y Tenosique, Tabasco.
Al presentar cómo las personas viven, gestionan y significan los periodos de espera, mientras aguardan la resolución de algún proceso de estancia legal2 que les envíen dinero para seguir, que algún contacto les ayude a continuar con la travesía, buscamos resaltar que esta etapa no es simplemente un momento perdido o de estancamiento durante una trayectoria de movilidad humana, sino un proceso en el cual suceden estrategias, aprendizajes, emociones, decisiones y necesidades. Es un momento que no se caracteriza por la inacción, sino que es un tiempo/espacio en continua construcción y cambio a partir, sí, de inmovilidades, pero también de movilidades. Es decir, que esta espera constituye una inmovilidad involuntaria cargada de movilidad, impulsada por la necesidad de sobrevivir el día a día y por cumplir la meta deseada.
La información empírica que aquí presentamos es el resultado de investigaciones cualitativas conducidas por las dos autoras en cuatro ciudades fronterizas de México: Tijuana y Mexicali en su frontera norte; y Tapachula y Tenosique, en su frontera sur en periodos de trabajo comprendidos entre 2017 y 2019, y a partir del 2021. Cada una realizó trabajo de campo en una ciudad del norte y en una del sur, lo cual, brindó la posibilidad de contar con una perspectiva más completa acerca de ambas realidades fronterizas y, en consecuencia, se facilitaron y nutrieron el diálogo y el análisis plasmados en este documento3.
También construimos la argumentación a partir del trabajo de campo que llevamos a cabo para el diagnóstico y la estrategia de incidencia dentro del proyecto “Justicia espacial para personas en in/movilidad en entidades consideradas temporales, o de paso, y las comunidades que las reciben.Iniciativas desde la Frontera Sur de México” (Proyecto 319125 Pronaii de CONAHCYT), en el cual ambas investigadoras participamos y trabajamos en conjunto con otras colegas académicas y de la sociedad civil.
Organizamos el documento de la siguiente manera: en primer lugar, en la sección metodológica, damos cuenta del trabajo empírico realizado, que da sustento a este documento. En la siguiente sección incluimos una somera revisión en torno al concepto de espera dentro de la literatura sobre movilidad humana. De igual forma, nos abocamos a plantear cómo desde la perspectiva de la geografía humana, diversos investigadores argumentan que la movilidad no puede ser entendida sin periodos de inmovilidad, y de qué manera ello nos da la pauta para, en este documento, describir cómo es esa movilidad en medio de periodos de inmovilidad. Posteriormente, presentamos el perfil de quienes esperan en estas cuatro ciudades. Después, caracterizamos las ciudades, los contextos fronterizos, en donde se espera. Además, se resaltan diferencias y similitudes de acuerdo con las ciudades de una y otra frontera. Posteriormente, discutimos en torno a las emociones que surgen y acerca de las perspectivas a futuro delineadas por las personas que esperan; resaltamos de manera particular las primeras emociones ante la necesidad de esperar. Finalmente, a manera de cierre, planteamos una reflexión global en torno a este indivisible vínculo entre espera y movilidad.
Aproximaciones metodológicas
La información empírica que analizamos parte de diversos periodos de investigación cualitativa en contextos fronterizos, en los cuales se encontraban personas migrantes. Ello nos brindó la oportunidad de explorar y analizar sus experiencias de movilidad e inmovilidad, en particular en tiempos de espera. Como mencionamos en la introducción, cada una de las autoras realizó trabajo de campo de manera independiente en ciudades tanto de la frontera sur como de la frontera norte de México, lo cual nos permitió comprender dos fronteras tan desiguales, pero que comparten características que posibilitan entender la espera forzada de las personas migrantes en ciudades fronterizas como Tapachula, Tenosique, Tijuana y Mexicali. Estas incursiones en campo nos facilitan la comprensión de la espera de las personas migrantes en distintos momentos: antes, durante y después de la pandemia de COVID-19. Ambas autoras llevamos a cabo trabajo de campo en la frontera norte antes de la pandemia, y en la sur, concretamente, en las ciudades de Tenosique, Tabasco, y Tapachula, Chiapas, durante los años 2021 y 2022. Esto conllevó a entender la problemática en un tiempo que implicó grandes cambios en la vida de las personas. Lo anterior, a partir del aumento de la precariedad por la dificultad para encontrar medios de subsistencia y situaciones como el cierre parcial de fronteras y medidas aún más restringidas para la movilidad.
Tanto en Mexicali como en Tijuana, realizamos el trabajo de campo entre los años 2017 y 2019. Ahí, hicimos entrevistas a personas migrantes e informantes clave, además de recorridos por las casas de atención a migrantes. En Tijuana, llevamos a cabo doce entrevistas a migrantes adultos de ambos sexos, además de entrevistas grupales. En Mexicali, aplicamos quince entrevistas a hombres y mujeres migrantes con más de tres meses de estancia, con o sin documentación migratoria.
La información acerca de la frontera sur de México parte de años de conocimiento de una de las autoras sobre la ciudad de Tapachula y de innumerables acercamientos de campo mediante diversas técnicas. El último trabajo se efectuó en 2021, como mencionamos arriba, cuando la contingencia por el COVID-19 ya había pasado su momento más álgido. En ese entonces, se llevó a cabo un grupo focal para discutir la vivencia de la espera entre personas de Centroamérica4. En el caso de Tenosique, la información que se documenta parte de los acercamientos efectuados a inicios del 2022 mediante entrevistas a personas migrantes y a actores clave en la región, además de talleres de cartografía social con hombres y mujeres migrantes que se encontraban en La 72 Hogar-Refugio para Migrantes.
De manera particular, estas incursiones en campo son el eje medular de los datos empíricos que nos permitieron preparar el presente documento. Este trabajo se materializa mediante algunos testimonios que compartiremos, pero, sobre todo, a través de nuestras descripciones y reflexiones, las cuales son producto de lo observado y estudiado en campo. También, es importante resaltar, que ambas autoras continúan trabajando, ahora de manera conjunta, en el proyecto mencionado en la introducción, lo cual les ha permitido seguir vigentes en relación con las tendencias en torno a las dinámicas migratorias y los crecientes periodos de espera e inmovilidad que, a su vez, demandan movilidad ante la necesidad de sobrevivir, replantear planes y tomar decisiones.
La espera y la movilidad. Apuntes conceptuales
La espera está ligada a la vida cotidiana, a sus prácticas, actividades y a los momentos de la vida de las personas. Tiene que ver con la temporalidad y el tiempo que invertimos para conseguir algo que se pretende alcanzar. En este artículo, nos concentramos en la espera como categoría de análisis con el fin de comprender los procesos migratorios contemporáneos de los miles de personas que se han visto obligadas a abandonar sus lugares de origen e internarse en otros países, quienes cuentan con pocos recursos materiales y sociales, con proyectos migratorios fragmentados, condicionados a hacer una pausa en el camino. Nos abocamos a entender cómo es que durante esta pausa buscarán sobrevivir y seguir el camino con el menor riesgo –muchas veces solicitando la condición de refugio, y con la necesidad de hacer pausas y estancias en distintas entidades de la ruta del camino. Para ello, partimos de la literatura sobre la espera, en la cual nosotras coincidimos, nos hace ver que esperar es mucho más que hacer una pausa en la vida de cualquier persona. Todas las personas, de una u otra manera, siempre hemos experimentado la necesidad de esperar; pero en este caso, dicho periodo adquiere una connotación distinta, pues está marcada por la incertidumbre, el miedo y la frustración, e irá acompañada de la necesidad de sobrevivir en lugares no considerados en el plan migratorio, por periodos mayores a los programados o deseados. Para entender estas realidades, partiremos de una somera revisión conceptual y empírica de las distintas formas en que se ha abordado la espera.
Los estudios han vinculado la espera con el tiempo y la temporalidad, y los espacios y lugares. Desde los estudios migratorios, la variable tiempo/temporalidad estaba supeditada desde la demografía para definir a quién considerar como una persona migrante, de acuerdo con la duración del viaje y la permanencia en el lugar de destino (Delaunay y Santibáñez, 1997). La migración internacional se analizaba como un proceso relativamente lineal, con un solo desplazamiento de localidades del origen al destino. Sin embargo, en las últimas tres décadas, se han presentado cambios en torno a la movilidad y el tránsito migratorio y a la duración de los desplazamientos en general; los trayectos ya no son tan directos ni tan lineales; están cada vez más, compuestos por una serie de pausas y esperas. Esto ha llamado la atención de académicos para comprender las múltiples tensiones que experimentan las personas en contexto de inmovilidad. Distintos autores lo han documentado, tratando de explicarlo de distintas formas.
Autores como Hess (2012) han identificado a este fenómeno de alargamiento del tránsito, como “estancamiento” o “atrapamiento”. Otros, también han documentado la existencia de personas varadas o bloqueadas (Dowd, 2008; Chetail y Braeunlich, 2013; Odgers et al., 2023)”, o se refiere a “itinerarios fragmentados” (Collyer (2010).
Desde la geografía humana, Cresswell (2010) no habla de manera directa del fenómeno de migración en tránsito prolongado con periodos de espera, pero su trabajo, resalta que la movilidad se entreteje por una serie de movilidades e inmovilidades socialmente construidas. De ese modo contribuye la discusión, dejando claro que la movilidad y la inmovilidad, no son solo movimiento o ausencia de este; que los tránsitos sean cada vez más complejos y lentos, responden a decisiones deliberadas y a relaciones desiguales de poder, y que estos periodos de espera y la desaceleración las moldeará no solo a las historias de las personas en movilidad, sino a también los territorios por donde transitan y permanecen por periodos de tiempo indefinido.
Particularmente, el estudio sobre la espera se ha orientado a investigaciones sobre solicitantes de la condición de refugiado y de asilo (Darling, 2009; Griffiths, 2014). Se ha descrito también en otros ámbitos de investigación, como por ejemplo, la experiencia de jóvenes en espera prolongada debido al desempleo (Jeffrey y Dyson, 2008), las jornadas laborales a partir de la experiencia vivida de grupos ocupacionales (Bailey y Suddaby, 2023), espera en tanto formas de control y lentitud como prácticas de demora por parte de los gobiernos (Auyero, 2011; Joronen, 2017), desde un análisis vinculado a lugares y territorios de la espera (Musset, 2015) y de Espacio de estancia prolongada (Jasso, 2021). Wurtz (2018), por su parte, aborda la espera “como una práctica basada en relaciones sociales y de construcciones del género, como forma de esfuerzo emocional (2018, pp. 79-80).
Argumentamos que, la espera, más que una simple pausa en la que, en teoría no hay actividad –y, por tanto, es tiempo muerto–, es un momento en el cual las cosas suceden. Asimismo, se desarrollan las capacidades y posibilidades de agencia, ya que es tiempo para replantear estrategias, reorientar y tomar decisiones sobre el futuro, crear redes, adquirir conocimiento sobre lugares. Además, es cuando se activan los mecanismos para lograr la sobrevivencia cotidiana y emocional. Autores como Hage (2009) argumentan que estos son también momentos ligados a factores económicos, ya que las condiciones y tiempos en que se espera no están desvinculados de los recursos de quien espera y, por tanto, están vinculados a su capacidad de agencia, posibilidades de continuar sus planes y de sobrevivir. La espera, entonces, no puede desvincularse de los contextos en donde tiene lugar. Esperar tiene que ver con los lugares vividos (pasados), territorialidades (en el presente) y destinos deseados (futuro), además de que se relaciona con la incertidumbre (Correa, et al., 2013, p. 18), se entrelazan las experiencias, decisiones, acciones y esperanzas que las personas tienen sobre su entorno con su situación actual y deseada. Es pues, una espera-activa que ofrece un proceso de apropiación del espacio y de territorialización (Correa, et al., 2013, p. 18). Es decir, en esta aparente inmovilidad e inactividad, las personas que se encuentran en tiempos de espera crean lazos con los lugares que habitan de manera provisional.
Por su parte, Bandak y Janeja (2018) sugieren entender la espera vinculada con la presencia de esperanza, duda e incertidumbre. Desde esta perspectiva, puede ser pensada como forzada y generada –intencionadamente o no– por los gobiernos como formas de control; es decir, como una “política de la espera” que obliga a las personas a detener sus planes sin la seguridad de lo que pasará en el futuro, de si dicho periodo será fructífero y de si se obtendrá algo favorable.
La espera intencionada desde los Estados ha sido estudiada por Joronen (2017), quien la analiza a partir de la experiencia diaria de palestinos forzados a pasar por puntos de control israelíes durante sus traslados cotidianos para llevar actividades básicas como ir a trabajar. El autor argumenta que la espera responde a las técnicas de control de los gobiernos y a sus prácticas de demora y lentitud, y señala que “la espera nunca se trata simplemente de un movimiento obstruido entrelazado con obstáculos espaciales y condiciones fronterizas de diferentes tipos; también es temporal, una demora, un aplazamiento o una restricción, que impide que las cosas sucedan” (Joronen, 2012, p. 1, traducción propia). De igual manera, documenta cómo estas prácticas de control y demora se ejercen contra una población precaria y esto ocasiona que las personas vivan y experimenten acciones que perpetúan y agravan sus condiciones precarias.
Auyero (2012) con su estudio sociológico y etnográfico Patients of the state…, muestra cómo las diversas formas de espera prolongada que experimenta la población pobre en Argentina para conseguir servicios sociales y administrativos los somete a una dominación política, a partir de retrasos y cambios recurrentes que se presentan en las oficinas de asistencia social. El autor señala que esta espera se vive como resignación, ya que por falta de alternativas y de recursos económicos y sociales, las personas se ven obligadas y forzadas a esperar, es decir, ya no les queda de otra más que esperar los procesos de trámites tardados. Particularmente, podemos observar cómo en este caso la espera forzada está condicionada por el actuar de los agentes del Estado, o como Mallimaci y Magliano (2023) lo entienden: “como una relación social entre quienes esperan y quienes hacen esperar, ya sean personas o un sistema” (2023, pp. 111-112). Es, entonces, una relación social claramente desigual, en la cual quien espera está en desventaja frente a esa persona o sistema, muchas veces perteneciente al Estado, que lo hace esperar.
Casos de espera forzada se pueden entender mediante la decisión deliberada del Estado relacionada con la población solicitante de asilo. Dicha población al realizar una pausa con el fin de obtener condición de refugiado y un documento que le permita la permanencia en el país, al menos durante el proceso de solicitud; depende de la decisión desde el Estado de darle o no dicho documento, que implica un periodo de espera indefinido, cargado de tensiones e incertidumbres. En el caso de esta población, –aunado a obtener un documento migratorio– o como Gil (2020) le nombra una “espera burocrática”; es posible observar cómo su situación se complicó con el advenimiento de la pandemia por COVID en 2019, con procesos burocráticos aún más lentos que alargaron procesos para las solicitudes y, por tanto, los tiempos que las personas tenían que esperar. Después de la pandemia, los procesos de solicitud de condición de refugiado continúan lentos e inciertos.
Vivir la incertidumbre, el miedo y las frustraciones en un momento de espera forzada, posibilita también que las personas encuentren y desarrollen aptitudes que les permitan desarrollar resiliencia, mediante su capacidad de agencia, como hemos mencionado arriba. Un ejemplo de ello es lo que las investigadoras, Odgers, Olivas y Bojórquez (2023), analizan en relación con la manera en que las personas migrantes le dan sentido a su espera a través de prácticas de activismo ante una condición de varamiento.
Así, este periodo incierto es producto de desigualdades que fragmentan y condicionan la vida cotidiana de las personas en distintas circunstancias y contextos, máxime, si hablamos de personas en movilidad. Sin embargo, pese a ello, es producto de una relación desigual de poder entre quien la padece y quien la induce, está cargada de movilidad; es decir, de posibilidad agéntica, como mencionamos antes. Nuestro argumento central es, entonces, que estos periodos de espera, de inmovilidad están cargados de movilidad ante la necesidad de sobrevivir y replantear estrategias y planes.
En este sentido, sería imposible decir que quien espera, en este caso las personas migrantes, sean solo personas en movilidad, ya que su trayecto se encuentra compuesto por movilidades e inmovilidades. Sus vidas, planes y circunstancias oscilan entre periodos y espacios en los cuales deberán moverse y otros en los que deberán hacer pausas. Por lo tanto, es imposible entender la movilidad sin la inmovilidad. Ambas, como explica Mimi Sheller, se encuentran imbricadas “no como opositores binarios sino como constelaciones dinámicas de múltiples escalas, prácticas simultáneas y significados relacionales” (Sheller, 2018, p. 2).
En este sentido, y de acuerdo con Sheller, entendemos que las movilidades y las inmovilidades no son ajenas a amenazas de seguridad y a exclusiones según género, raza, clase, y que son resultado inequívoco de relaciones desiguales de poder. Así, sería imposible caracterizar el fenómeno migratorio contemporáneo sin considerar las in/movilidades generadas a distintas escalas, en particular a escala regional y de Estado-nación, y cómo ello marca en sus cuerpos y en sus interacciones a las personas que buscan llegar a su destino, por un lado y, por el otro, los espacios en donde estas movilidades tienen lugar.
Perfil de quienes esperan en la frontera sur y norte de México
En las ciudades fronterizas que observamos, es posible encontrar población con los mismos orígenes y razones por las cuales se encuentran ahí esperando; sin embargo, también tienen sus particularidades en relación con los tiempos y las intenciones que tienen por alcanzar el destino deseado. Particularmente, podemos observar un antes y un después a partir de la contingencia a nivel global que impactó la vida de estas personas, ante el cierre parcial de las fronteras y de algunos espacios de atención, lo que evidenció aún más un contexto de estancamiento (Barrios y Lizárraga, 2021, p. 47) y de espera prolongada.
En el caso de la ciudad de Tapachula, es posible encontrar personas provenientes de Centroamérica, distintos países de África, Sudamérica –sobre todo venezolanos y ecuatorianos–, del Caribe, (Cuba y Haití) y de diversos países y regiones de Asia. A lo largo de los años, estos flujos migratorios no han sido siempre los mismos, por ejemplo, antes de 2020 la presencia de personas de Venezuela era mucho menor que ahora, al punto de que se han convertido en el principal contingente presente; la población ecuatoriana también ha aumentado en los últimos dos años, a diferencia de la presencia del flujo migratorio cubano que disminuye en unos momentos y aumenta en otros.
Se pueden observar niñas, niños y adolescentes no acompañados, personas que viajan en grupos mixtos o de solo hombres; pero, sobre todo, lo que caracteriza a la población que, llegada a estas ciudades, en los últimos cinco o seis años, es la presencia de familias: parejas con sus hijos e hijas, madres o padres junto con otros miembros de la familia extendida –abuelas, abuelos, tías, tíos, primas, cuñadas–. Sin importar el lugar de origen y con quién estén viajando, la gran mayoría son personas cuya intención original es llegar a los Estados Unidos, aunque eso no signifique que, una vez en territorio mexicano, logren continuar al norte. Algunas se quedarán en la primera ciudad a donde llegaron en el sur, o buscarán avanzar y deberán establecerse en otras ciudades “de manera provisional”.
Gran parte de las veces, las razones para migrar son multicausales, es decir, resulta muy difícil poder delinear si es por movilidad económica, por violencia o por causas medio ambientales, pues generalmente se debe a una combinación. Las personas migran por necesidad de una mejor vida con mayores oportunidades laborales y económicas para ellas y sus familias, en combinación con una necesidad de habitar un espacio más tranquilo y sin violencia. La combinación de esta multicausalidad varía de caso a caso y de nacionalidad a nacionalidad; pues existen diferencias y matices según el lugar de origen.
Quienes se han tenido que quedar en Tapachula por miedo a seguir, ya sea porque han sufrido alguna situación difícil durante el tránsito, porque se han quedado sin recursos, o porque quizá no cuentan con redes de apoyo para continuar, usualmente solicitarán la condición de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Entonces, aquí, al igual que en las otras ciudades referidas, es posible encontrar personas en proceso de solicitud de la condición de refugiado, el cual puede extenderse mucho más de lo originalmente esperado, personas con protección complementaria, con visa por razones humanitarias y, los menos, con visa de residencia temporal. También es posible encontrar a quienes se encuentran sin ningún documento. Sea cual sea esta opción, posiblemente deban permanecer meses, incluso años, en esta espera no deseada, con la esperanza de contar con un documento que les permita seguir su camino o, en su defecto, quedarse, ya sea en Tapachula, Tenosique o en otra ciudad mexicana.
Tenosique tiene la particularidad de ser un punto de entrada menos concurrido que Tapachula; sin embargo, lo que hemos podido apreciar son características compartidas con respecto al perfil de la población y a los motivos del desplazamiento. En los últimos seis años, es notoria la presencia de personas migrantes que viajan en grupos de amigos, vecinos o de familias, mujeres acompañadas de hijos e hijas, población de la comunidad LGBTQ+ y niños menores de edad. La mayoría proviene de Guatemala, Honduras y Haití. Como explicamos arriba, la población migrante que se ha establecido en Tenosique y que, como veremos más adelante, no necesariamente ha ingresado por el puerto oficial de entrada El Ceibo-Tenosique, ni siquiera tenían en su plan instalarse en la ciudad; sin embargo, han iniciado, en su mayoría, el proceso de solicitud de la condición de refugio en esa ciudad, por lo que deben permanecer ahí para seguir el proceso.
En esta ciudad, encontramos a mujeres, hombres, jóvenes y familias completas que esperan la resolución de sus procesos migratorios por más de seis meses y hasta años; otros más han podido reestablecer sus vidas en la pequeña ciudad y se han asentado por un periodo prolongado, teniendo, o no, en el imaginario alcanzar el norte del país o el sur de los Estados Unidos, incluso Canadá. También encontramos a población que no cuenta con ningún documento migratorio, lo cual no ha sido impedimento para hacer vida en Tenosique.
En el caso de Tijuana, la composición de la población migrante internacional es similar a la de Tapachula o Tenosique en cuanto a nacionalidad, causas de su movilidad, edades y formas de desplazamiento; es aquella que logró llegar al norte mexicano, e intentará cruzar Estados Unidos. Además de estas personas en tránsito, encontramos un creciente número de desplazados internos; hombres, mujeres, niños y niñas provenientes de estados como Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca o Chiapas, entre otros. También se encuentra un grupo importante de población deportada de Estados Unidos, que queda varada en la ciudad e intenta regresar a territorio americano, ya que muchos habían prácticamente hecho su vida allá, y en México se encuentran lejos de su familia y sin redes para volver a empezar.
Las personas que llegaron como migrantes internacionales, en ocasiones, se encuentran en un proceso de solicitud de condición de refugiado en México, pero la mayoría tiene la intención de obtener refugio en Estados Unidos y, aun así, se ven forzadas a quedarse en México mientras esperan la obtención de su cita para tal propósito. Los mecanismos empleados por el gobierno estadounidense para mantener a la población esperando en ciudades fronterizas del lado mexicano han variado a lo largo de los últimos años5, aunque siempre ha habido vacíos o excepciones dentro de las reglas, lo cual hace aún más incierta la estancia indefinida en cualquier ciudad mexicana, pero en particular en las ciudades fronterizas del norte.
Asimismo, muchas personas con procesos de solicitud de asilo en Estados Unidos se encuentran en Tijuana a la espera de audiencia. A partir del 2019 se implementaron los Protocolos de Protección al Migrante –MPP– coloquialmente conocido como el programa “Quédate en México”, el cual obligaba a solicitantes de refugio en Estados Unidos, a llevar su proceso esperando en México, y el denominado Título 42. En teoría, este último concluyó en mayo del 2023; sin embargo, aún permanecen muchas personas en ciudades fronterizas del norte, como Tijuana, cuyo objetivo es solicitar asilo en la Unión Americana y no quedarse, pues tienen que solicitar cita mediante la aplicación CBP One, antes de ingresar (ver nota al pie de página 3).
Mexicali, comparte la situación de Tijuana; ahí encontramos personas que enfrentan la limitante de alcanzar el destino deseado y que no consideran el retorno como una opción. A su vez, existe un diverso flujo migratorio que converge en la ciudad. Aquí confluyen también diversos grupos de migrantes internos, quienes no pueden o deciden no regresar a sus comunidades de origen; un flujo importante de deportados,quienesse han instalado por años en Mexicali, dentro del cual se encuentran tanto mexicanos (Michoacán y Zacatecas) como centroamericanos (hondureños y guatemaltecos), que han experimentado en más de una ocasión un proceso de deportación por parte de Estados Unidos y han tenido una experiencia migratoria compleja caracterizada por múltiples deportaciones tanto por Estados Unidos como por México; para el caso de centroamericanos. Es común encontrar que estos han vivido por años en diferentes ciudades del territorio mexicano. Otro flujo lo constituyen las y los migrantes en tránsito que se encuentran de manera irregular en la ciudad a la espera del momento oportuno para cruzar Estados Unidos, o bien, para continuar su camino hacia Tijuana, pero que por distintas razones tienen que realizar una pausa prolongada en Mexicali. Por último, es notoria la presencia de personas que ya cuentan con algún documento migratorio (visa humanitaria, residencia temporal e incluso permanente) y que en su mayoría lograron obtenerlo en otra ciudad de México.
Caracterizando las ciudades y la espera en ellas
Tijuana, Baja California, es la ciudad más al norte de la república mexicana y la principal receptora de población migrante: nacional (asentada desde hace varias generaciones, migrantes laborales y más recientemente, desplazados forzados por la violencia), internacional y población deportada de Estados Unidos. Se distingue entre otras cosas, por su relación comercial, laboral, cultural y familiar, con el sur de California, en particular, con San Diego y San Ysidro.
Esta urbe es visualizada por las personas migrantes como “la última estación hacia la meta final que es la unión americana” (Fernández y Juárez, 2019, p. 157). Con 1 922 523 habitantes (INEGI, 2020), Tijuana es una ciudad compleja, percibida como poco segura, pero que, a la vez, brinda oportunidades de empleo en diversos sectores, principalmente en el manufacturero, y no podría entenderse sin la llegada de inmigrantes provenientes de diversos estados del norte, como Sinaloa o Sonora, pero que también ha sido receptora de población procedente de estados más al sur, como Oaxaca o Chiapas, con el propósito de trabajar en sus fábricas.
Tijuana es la primera ciudad donde se fundó un albergue para migrantes: la Casa del Migrante de la congregación Scalabriniana, que históricamente ha albergado a migrantes en tránsito, pero, sobre todo, a población mexicana: hombres jóvenes en su camino a Estados Unidos y, más adelante, a personas deportadas desde dicho país. En la actualidad, es receptáculo de población migrante que viene de todas partes del mundo y que encuentra ahí ese último obstáculo para lograr cruzar. Por tanto, la espera en Tijuana es alentadora, en el sentido de mirar atrás y revisar todo lo que ya se ha recorrido, todas las barreras que se han traspasado; pero a la vez es una espera frustrante, al ver, detrás de las rejas, ondear la bandera de las estrellas y las barras desde una ciudad mexicana en la que no se desea estar y en la que, una vez más, hay que estacionarse y esperar. Al respecto, un joven haitiano nos compartía su frustración en relación con el momento en que se cerró la frontera con Estados Unidos, en aquella primera ola de migración haitiana que llegó a Tijuana entre 2016 y 2017: “Dos meses después y tienes la noticia que no vas [a] poder cruzar y que [la frontera] se cerró para todos, los que están trabajando ya no tienes más de ir ganas; se desaniman total” (John, Tijuana, 2019).
Mexicali, por su parte, es otra de las ciudades que nos brinda elementos para dimensionar cómo se vive y se sobrevive al tener que esperar en ciudades no consideradas inicialmente para quedarse, pero que, a la vez, proporcionan los medios para subsistir. Esta es una ciudad fronteriza ubicada en el noreste de Baja California, que puede ser pensada como un lugar de tránsito, destino y estancamiento. Desde su fundación, en 1903, ha atraído a la población migrante por la formación de un mercado de trabajo agrícola ligado a la apertura del Valle de Mexicali, principalmente población originaria de Asia, China, India y Japón (Garduño, 2016), además de población migrante interna, particularmente, proveniente de Álamos, Sonora y Ensenada, Baja California (Padilla y Juárez, 2000).
Mexicali, a diferencia de Tijuana, tiene una topografía plana que permite la construcción de viviendas con menor riesgo; no obstante, su característica desértica con temperaturas extremas y escasas lluvias, limita a la población que llega y que no tenía considerado establecerse en la ciudad ni la pensaba como un destino final. Pese a ello, la presencia de personas migrantes en tránsito y deportadas es notoria, así como de población en situación de calle y usuaria de drogas, sobre todo en el centro de la ciudad. Estas poblaciones se han reapropiado de edificios abandonados y deteriorados para pasar la noche.
Asimismo, es visible la existencia de casas habitacionales que funcionan como cuarterías, ubicadas en colonias aledañas al centro o en las orillas de la línea divisoria y del muro-valla que separa, y a la vez conecta a México con Estados Unidos (Lizárraga, 2019). También, podemos encontrar una importante infraestructura social de acogida para las personas migrantes que se han consolidado mediante redes y coaliciones, las cuales han permitido la defensa y asesoría para estas poblaciones.
Es importante hacer notar que Mexicali, al igual que Tijuana y otras ciudades de la frontera norte de México, se caracteriza por brindar oportunidades de empleo y por permitir contar con los recursos necesarios para resistir y sobrevivir mientras se espera. Esto es algo que como veremos más adelante, dista de las ciudades de espera del sur. Sin embargo, pese a ello, obtener un ingreso bien remunerado y permanente depende de la documentación migratoria, de las redes con vecinos, compañeros, empleadores de trabajo que se van construyendo durante la estancia en la ciudad, así como del circuito de los albergues. Al respecto un hondureño en Mexicali nos dice:
¿A qué se dedica? ahorita trabajo con unos electricistas, de chalán… ¿Cuánto le pagan? 300 pesos al día, no está nada mal ¿A qué hora hay que estar en la esquina? A las 5 a.m. tenemos que levantarnos y ponernos ahí y esperar a que lleguen los carros y vámonos a trabajar. ¿En que trabaja? Aquí de ayudante de chalán, de albañil, limpieza, lo que caiga. Aquí cae mucho trabajo, pero como somos mucha gente a veces no agarramos. Yo, a veces he pasado aquí, en verdad, hasta dos semanas que no agarro un día de trabajo, porque hay mucha gente y aquí, y aquí en Mexicali hay mucho trabajo, pero da miedo [por la condición migratoria] (Ricardo, comunicación personal, 15 de febrero de 2018, en Lizárraga, 2019).
Por su parte, las ciudades fronterizas del sur tienen particularidades que las distinguen de las del norte. Tapachula, Chiapas, la llamada “Perla del Soconusco”, es la ciudad más importante de las entidades de la frontera sur de México. No se encuentra geográficamente situada en la línea fronteriza, pues ahí se encuentra Ciudad Hidalgo, municipio de Suchiate, que hace frontera con Tecún Umán, Guatemala, pero sí constituye una urbe clave para entender la movilidad humana que entra y atraviesa México. Históricamente, ha sido escenario de movilidades transfronterizas, laborales, comerciales, y familiares entre Chiapas y Guatemala, sobre todo a partir de la década de 1990, cuando la migración internacional proveniente de Centroamérica, principalmente, pero también de, Sudamérica, África y Asia se hizo más evidente.
Al ser la ciudad más importante del sur, en términos de recepción y tránsito de población migrante, ha fomentado que instituciones públicas como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), organizaciones internacionales y asociaciones civiles locales, hayan establecido ahí oficinas de atención a migrantes y solicitantes de refugio. En lo que respecta a asociaciones civiles, es posible afirmar que en Tapachula se encuentra la organización civil local más antigua y sólida del sur mexicano que trabaja para población migrante: el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova. Pese a ello, Tapachula sigue siendo una ciudad pequeña comparada con Tijuana e incluso Mexicali, con pocas oportunidades de empleo e insuficiente infraestructura.
Esperar en Tapachula no es fácil y es cada vez más difícil debido a la cantidad de personas que llegan y quedan atrapadas, estancadas, sin posibilidades para continuar su camino de manera ágil. Se ha tornado en un espacio saturado, cada vez más hostil, en el que hay que esperar junto con miles de otras personas también en condiciones de extrema precariedad.
Por su parte, la otra ciudad de la frontera sur de México que abordamos, Tenosique, Tabasco, se encuentra ubicada en la frontera entre Tabasco, México y Petén, Guatemala; cuenta con un puerto fronterizo oficial, que es El Ceibo-Tenosique, en el cual la presencia del Instituto de Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional (GN) es evidente, lo que obliga a las personas a buscar los diferentes puntos ciegos para ingresar de manera irregular a México. Se trata de una frontera porosa que presenta altos flujos transfronterizos y comerciales. Sin embargo, es una frontera, considerablemente, con poco movimiento en comparación con Tapachula. El tránsito migratorio que llega y atraviesa a esta ciudad cobra relevancia más tarde por la región del Soconusco.
Para llegar a Tenosique, las personas migrantes tienden a caminar sesenta kilómetros, luego de ingresar a México por Tabasco y pasar por el primer poblado denominado Sueños de Oro. Se trata de un recorrido en condiciones adversas y de aislamiento, ya que la conexión a red celular e internet es inexistente y se deben atravesar pantanos y poblados soportando temperaturas extremas.
Sin embargo, no todos los que llegan a Tenosique hacen ese recorrido; la mayoría de las personas migrantes con las que pudimos charlar y entrevistar ingresó por el estado de Chiapas, por La Técnica-Frontera de Corozal, con la intención de llegar a Palenque y en ese municipio solicitar la condición de refugio, o bien, continuar su camino hacia el centro y norte del país. Pero al ser detenidos por agentes del INM o GN son reestablecidos y redirigidos al estado de Tabasco, con el propósito de que lleven a cabo su solicitud en este estado; una vez ahí, las personas deciden si establecerse en Villahermosa o moverse a Tenosique, decisión influenciada por la ubicación de la oficina de COMAR en Tenosique.
Con estas características de ingreso, aunado al aislamiento y los escasos medios de subsistencia disponibles, podemos comprender, entonces, cómo la espera en la ciudad de Tenosique, y en el estado de Tabasco, no resulta ser una estancia sencilla ni deseada, siendo, además, una estancia persuadida por causas externas a las personas en condición de movilidad.
La espera en esta ciudad es difícil, sobre todo para personas que se han visto forzadas a permanecer por más tiempo de lo planeado en ese lugar fronterizo y que pensaban iniciar su proceso ante COMAR, más bien, en otra ciudad. Si bien Tenosique se caracteriza por contar con poca presencia de organismos y agencias nacionales e internacionales, sí cuenta con un albergue, La 72 Hogar-Refugio para Migrantes, el cual ha sido un pilar importante para esta población. Dicho espacio es más que un simple albergue donde asearse, tener una comida caliente y pernoctar, dado que también hace posible que la espera no se considere una pérdida de tiempo, pues ofrece orientación y apoyo durante el proceso de solicitud ante la COMAR.
Movilidad durante la espera: moviéndose y sobreviviendo en la ciudad
El tiempo de espera ha recobrado relevancia en los actuales procesos migratorios, miles de personas en contexto de movilidad se han visto forzadas a instalarse en lugares y ciudades que no estaban consideradas inicialmente. Muchas de estas personas se encuentran sometidas a un proceso de trámite para regularizar su estancia en México como única opción viable para avanzar por la ruta migratoria. Otras más tienen que esperar, aún sin comenzar el trámite, su espera está condicionada por la necesidad de reunir los recursos suficientes, o bien, recibir el apoyo de familiares y amigos para poder continuar.
Mientras eso sucede, desarrollan estrategias para seguir avanzando como, por ejemplo, caminar largos trayectos, utilizar guías, trasladarse en motocicletas o transporte local de corto recorrido, lo que aumenta el costo del viaje y el tiempo. Durante su estancia en estas ciudades, deberán también ocupar recursos para cubrir lo más básico: movilidad local, alimento, y si es que no cuentan con la posibilidad de un albergue, también alquiler. Esto se complejiza en la medida en que se entrecruzan factores estructurales y situaciones vitales que impactan la vida y las decisiones de las personas.
La espera es diferenciadora entre unas y otras personas, pues se vive, se experimenta y se sobrevive de diferentes maneras según el género, la documentación migratoria, los recursos y las alternativas que se tengan al alcance. Estas diferencias se advierten incluso desde las ciudades donde se espera, ya que, como describimos arriba, no es lo mismo esperar en la frontera sur que en la norte. Esperar y habitar en estas ciudades, más allá de sus diferencias, brinda la posibilidad de readaptar los proyectos migratorios y de vida, las experiencias y el conocimiento acumulados, así como las expectativas migratorias para la búsqueda de seguridad lejos de ambientes de violencia, estabilidad económica y social.
Consideramos pertinente analizar los tiempos de espera en la cotidianidad durante esta aparente inmovilidad, pues las personas migrantes consideran que viven en una relativa monotonía, con pocas y, a veces, nulas relaciones de amistad en las ciudades donde esperan, sobre todo al inicio del proceso, con mucho tiempo perdido, pero a la vez con poco control sobre este, lo que provoca sentimientos de soledad y angustia, aunado a la incertidumbre generada por tener que realizar una espera no deseada.
Pero a pesar de la incertidumbre, la soledad y la angustia, con el paso del tiempo, las personas migrantes construyen e intercambian información y conocimiento con los locales u otros migrantes en los espacios y los lugares donde convergen. Estos espacios son, por ejemplo, las casas y los albergues que brindan asistencia a personas migrantes, los comedores, los hoteles permanentes para migrantes, o bien, sus circuitos: el barrio, los parques, la esquina y las plazas públicas. Es aquí donde estos espacios adquieren una relevancia para la espera y se convierten muchas veces en los referentes para las y los recién llegados.
Al respecto, el migrante hondureño Andrés recuerda que, al llegar a Mexicali, se guio por las indicaciones de las personas que encontraba. En el siguiente fragmento, se resaltan algunos puntos de referencia que les permiten a los recién llegados encontrarse con otras personas migrantes, paisanos e incluso con amigos hechos a lo largo de la ruta migratoria:
y pues nos venimos pa’l centro y nos dieron una dirección la gente y nos mandaron para acá (Cobina) y nos dijeron dónde está un tecolote pero ese tecolote ni lo hallamos, que está por una plaza que nos dijeron que se llama Mariachi y que ahí hay un tecolote… y ahí fue donde nos encontramos al señor que le dije (voluntario del comedor Cobina) y como yo le digo gracias a Dios llegamos con bien y no nos hicieron daño y nos quedamos aquí (Andrés, comunicación personal, 14 de mayo de 2018, en Lizárraga, 2019).
Por su parte, en una entrevista llevada a cabo en Tijuana, Wendy (hondureña), nos cuenta cómo fue su experiencia de vivir en un albergue, y cómo es que, si tuviera opción, preferiría dejar este lugar y tener una casita aparte:
Pues la verdad yo siento que estaba mejor una casita, sí porque este pues uno se da cuenta de todo, por ejemplo yo estoy al otro lado en el cuarto y a veces no alcanzo a oír cuando están los niños llorando, que se levantan a media noche, que les duele la pancita o porque alguien se siente mal y hay que atenderlos, este cuesta un poquito, pero eh, este pero era necesario pues este tener privacidad ya del otro lado y pues así ya la gente pues ya tiene un poquito más de respeto, porque a veces hay casos que hay personas que porque ven que uno vive en el mismo lugar que ellos pues no le tienen respeto a uno (Wendy, comunicación personal, 1 de marzo de 2019)
A partir de estos espacios, las personas migrantes se familiarizan con la ciudad y conversan con otras personas, a través de las cuales quizá conocerán a los posibles empleadores; cuáles son confiables y cuáles no, incluso se da la oportunidad de encontrar un lugar para pasar la noche. Tal vez incluso podrán conocer a los compañeros de cuarto, que provean información útil sobre cómo sobrevivir y moverse en la ciudad usando el transporte público, el cruce o los trámites.
La posibilidad de conocer la ciudad se da muchas veces conforme pasa el tiempo y al caminar por las calles; no es común que utilicen el transporte colectivo o taxis.
En Mexicali, las personas migrantes buscan los llamados hoteles permanentes y cuarterías, ya que acceder a una renta en una zona habitacional es difícil para quienes no cuentan con la documentación ni ingresos fijos. En Tijuana, es la misma tendencia, aunque esta es una ciudad con más albergues, unos muy bien constituidos como la Casa del Migrante o Espacio Migrante y otros con mucho menos infraestructura, tal es el caso de Movimiento Juventud 2000, pero que albergan a personas en espera de intentar cruzar a Estados Unidos.
Pero cuando la estancia en la ciudad se prolonga, habrá necesidad de buscar un lugar donde vivir fuera de estos albergues ya sea porque el tiempo en el albergue no se permite de manera indefinida o porque sí tendrán que permanecer en la ciudad por un periodo prolongado, prefieren un espacio independiente a un albergue. En relación con ello, un líder religioso, de origen haitiano, nos informaba que en la búsqueda de vivienda entra en juego, no solo el costo del alquiler, sino también qué tan céntrico y comunicado se encuentra el albergue, y qué tan segura es el área donde esta se localiza:
[A la] mayoría le gustaría quedarse aquí en el centro, más si es caro la renta y [ese] es un poquito difícil para vivir aquí hay mucha gente loca, drogados y es peligro para mucho. Más hasta hoy la gente vive cerca por alrededor de la iglesia, ellos acostumbran vivir por el mercado libre aquí comprar cosas vende, y es más fácil también para pegar la calafia [transporte público en la ciudad de Tijuana], ir a trabajar y regresar para no pagar dos transportes todo eso, eso son bondades para ellos, entonces (líder religioso, entrevista en Tijuana, 2017).
Por su parte, en las ciudades del sur, tanto en Tapachula como en Tenosique, predominan las casas y cuarterías como la posibilidad más accesible para rentar. Se puede alquilar un cuarto por día, semanas o meses y con pocos requisitos. Al igual que en el norte, la experiencia de la población migrante con menos recursos económicos se encuentra ligada a las casas de migrantes y albergues que les proporciona hospedaje y alimentación, aunque algunas personas, medida que llevan más tiempo en la ciudad podrán optar por rentar un cuarto si es que lograron obtener un medio de subsistencia, tiene ahorros o les han enviado dinero. Pero si esto no es posible, pasarán temporadas más prolongadas en albergues.
Además de cuarterías o albergues, existen personas que viven en otros sitios, por ejemplo, en un taller mecánico o en una bodega vinculados a mercados, o un rancho, en donde se les permite pernoctar a cambio de cuidarlo. Lo anterior, con la desventaja de que durante el día deberán desocupar el espacio.
Hay personas, que con el tiempo logran encontrar un sitio más independiente y estable para vivir, lo cual puede llegar a tener influencia en su decisión de cambiar de plan, quedarse y ya no perseguir llegar a Estados Unidos. Tal es el caso de Arely, una señora hondureña quien platicó con nosotros en Tapachula:
Yo me siento bien aquí estoy agradecida con las personas de acá, la casita se dio así por medio de conocidos, o sea yo agradezco a la vida, ya no quiero ambicionar yo estar allá porque le digo a mi esposo –si tú tienes trabajo acá, yo puedo trabajar aquí porque trabajo sí hay, la niña va estudiar y si sacamos los papeles mexicanos que más quieres– o sea que más queremos. Entonces le digo a él también fue por amor como a mi familia porque yo dije ya me veo en esa hielera y con mi barriga, y con mi hija sufriendo, como por la ambición de nosotros los adultos que cosa que ella no tiene la culpa (comunicación personal 19 de febrero de, 2019).
Tanto en el norte como en el sur, lo cierto es que no todas las personas logran encontrar un sitio donde guarecerse, lo que ha provocado que haya una creciente tendencia a encontrar personas en situación de calle, no solo durante el día, esperando, sino que tampoco logran un espacio donde pernoctar. Esta situación puede observarse en las ciudades que aquí presentamos, pero con mucha más claridad en Tapachula y Tijuana, ciudades nodo claves en la ruta.
En lo que respecta a los medios de subsistencia encontramos también una diversidad de experiencias. Hay personas a quienes sus familiares en Estados Unidos les es posible enviarles dinero, sobre todo si su estancia es corta; habrá otros que no tengan ese recurso o que, al alargarse la estancia, estos familiares dejen de enviarles viéndose en la necesidad de buscar una forma de subsistir.
Estas formas de subsistencia son en todos los casos precarias, inestables, sin seguridad social. Pese a estas características generalizables para las cuatro ciudades, podemos identificar algunas diferencias considerables en lo que respecta a las condiciones y a los salarios.
Tijuana es una ciudad grande, con oportunidades para emplearse; es posible encontrar personas que logran conseguir trabajo en maquiladoras, en la construcción o, incluso, en el sector restaurantero, casi siempre en condiciones de precariedad, sobre todo en el caso de las personas que no cuentan con un documento que les permita emplearse en el país. En Mexicali, nos encontramos una situación similar, los empleos están caracterizados por un mayor comercio informal, empleos eventuales –cuidando ranchos, lavando carros–, en los servicios y en la construcción. Quienes cuentan con un documento migratorio buscan trabajo en las plantas maquiladoras, otros más prefieren emplear el conocimiento en algún oficio como electricista, de mecánica, de cocina, entre otros.
En el sur, en el caso de Tapachula, la situación se complica al ser esta una ciudad mucho más pequeña; aquí, es común el autoempleo, personas vendiendo en las calles, o que incluso, con el tiempo han logrado abrir un local de comida o una peluquería. De manera particular, resalta la población haitiana que comenzó a vender comida en las inmediaciones del mercado Sebastián Escobar –el mercado central de la ciudad– y que ahora, al haber crecido tanto, las autoridades los han reubicado para tener su propio pequeño mercado.
Asimismo, el trabajo en bares ha sido un nicho que ha empleado a muchas mujeres y el sector de la construcción a muchos hombres, no solo ahora que vemos una diversidad de nacionalidades y un número muy considerable de personas en espera, sino desde la última década del siglo pasado, sobre todo población hondureña y salvadoreña (además del histórico intercambio comercial y laboral entre la región del Soconusco, Chiapas con Guatemala, en donde el objetivo migratorio es otro).
Por su parte, en Tenosique, el bajo salario es generalizado, así como las pocas oportunidades para emplearse, particularmente, para la población migrante que tienen menos opciones, lo que encontramos es que pueden acceder a empleos eventuales como las plantaciones de palma de aceite, o en negocios informales, que les permite sobrevivir al día. Al respecto, un informante local nos compartía que las personas migrantes trabajan cargando madera, cortando la palma de aceite y muchos de ellos se han insertado en la siembra de árboles a través del programa federal Sembrando Vida.
Sus actividades laborales también se relacionan con la construcción, es decir, todos aquellos trabajos que no requieren presentar un documento migratorio e identificación. Estos trabajos se distinguen no solo por la oportunidad de emplearse sin contar con un documento, son también ocupaciones de mano de obra barata y con extenuantes jornadas laborales, con salarios que rondan entre los cien y ciento veinte pesos diarios. Asimismo, otro espacio de trabajo en la ciudad, al igual que en Tapachula, son las cantinas y prostíbulos clandestinos que les permite a las personas migrantes, en su mayoría mujeres y población de la comunidad LGBTQ+, trabajar fichando.
Así, en esta supuesta “pérdida de tiempo” o “tiempo muerto” lo que encontramos es que se van generando oportunidades de conocimiento y de experiencias, al tiempo que la vida diaria reformula las decisiones del presente y del futuro. En estas esperas no deseadas las personas adquieren lazos con los lugares de paso, algunos incluso hasta deciden establecerse e incluso consideran la ciudad para una estancia definitiva, o bien, provisional, pero por un periodo más prolongado. No obstante, pese a ello, quienes se encuentran ahí no tenían pensado quedarse, sino que las circunstancias los obligaron, y ven en dicha estancia una espera hasta lograr su plan de cruzar a Estados Unidos. Dicha espera no deseada tiene un grado de incertidumbre, que provoca miedo y frustración, lo cual condiciona el día a día de las personas que la experimentan.
Perspectivas y emociones de las personas migrantes
Las emociones son compartidas sin importar el lugar en donde se encuentran las personas en pausa. Pero también, en parte, se moldearán según la ciudad. Un elemento que juega un papel diferenciador es la lejanía de la meta deseada –no es lo mismo estar apenas en el sur, que haber alcanzado la frontera norte–; también las posibilidades de empleo de la ciudad, los niveles de xenofobia que se viven, la infraestructura y la red de organizaciones de apoyo a población migrante, todos estos aspectos tendrán una influencia en la vivencia de sentirse estancado o atrapado, e influirá en la manera se sobrelleva la espera no deseada.
Las emociones relacionadas con la espera y las perspectivas sobre cómo sobrellevarla y de qué manera proyectar los planes migratorios, evoluciona con el tiempo. El miedo, la frustración, son emociones vividas desde el inicio, pero cambian a lo largo de la estancia en las ciudades.
Cuando las personas están recién llegadas, por lo general, sienten miedo por la falta de conocimiento, por sentirse observadas, sentir que no pertenecen a las ciudades donde se establecen; miedo real de ser asaltadas o alcanzadas por las pandillas de las que venían huyendo, a ser detenidas, extorsionadas por autoridades, miedo por acoso de policías municipales, a ser cuestionadas y detenidas por la Guardia Nacional, a la deportación. Es un miedo que usualmente paraliza; por lo que, si tienen posibilidad, por ejemplo, de guarecerse en un albergue, o un hotel, lo harán, saliendo de este tan solo para lo indispensable, con el propósito de moverse lo menos posible dentro de la ciudad.
A continuación, compartimos testimonios respecto a esta sensación que paraliza sobre todo a la llegada a la ciudad donde se deberá esperar. Uno es de un joven hondureño que se encontraba en un albergue en Tijuana, y otro también de Tijuana, de una señora hondureña que estaba hospedada en uno de los albergues con los que esta ciudad cuenta: “Este sí, a veces me pongo a pensar como, pucha tengo bastante tiempo acá y la meta no era estar acá, pues era estar en otro lado, pero si no se puede, no, o sea hay que tener paciencia” (Jesús, entrevista en Tijuana, 2019).
“Pues no porque la verdad sola no puedo salir, tengo mis dos niños, tengo miedo, el otro día casi me roban este… en la lavandería” (Mayra, entrevista, Tijuana, 2019).
También aquí compartimos otro fragmento del testimonio de Ricardo que se encontraba en Mexicali sin ningún documento migratorio, lo cual le impedía salir y conocer la ciudad; él prefería solo caminar por el circuito del albergue, sin darse la oportunidad de salir más allá:
lo que pasa que yo ahorita aquí en México soy ilegal, como soy ilegal no tengo esa confianza de salir a buscarme un trabajo formal y decente e ir todos los días, por mi estatus migratorio porque a mí me da miedo que me encuentre una perrera (se refiere a la policía) por ahí y se acabó el corrido y entonces me da miedito (Ricardo, comunicación personal, 15 de febrero de 2018, en Lizárraga 2019).
Un sentimiento generalizado es el de frustración, al no querer estar ahí, al no querer pausar, tener que pasar por penurias, humillaciones; al tener que verse obligados a buscar la forma de contar con documentos. Por ejemplo, para el caso de Tapachula, se experimenta frustración de tener que contar con un documento respaldado por COMAR, pues ello implica una serie de esfuerzos que van desde físicos –innumerables filas al rayo del sol–, humillaciones por parte de autoridades y sobre todo incertidumbre y desinformación en cuanto a los requisitos y procedimientos para llevar a cabo los diversos trámites impuestos.
Yo pensé que iba a ser algo rápido, pero de hecho tuve que esperar como cuatro días para una cita, ahorita estoy en una cita de COMAR. O sea, sí tengo algún tiempo de respaldo, pero estoy esperando a “x” fecha para hacer una entrevista con ellos.
Pregunta: ¿Y cuándo pasa eso qué ajustes tienen que hacer?
O sea, como yo no quería quedarme, pero me dijeron que tengo que hacerlo.
Me dejan una fecha para más de dos meses, entonces veo que es una espera bastante larga y hay una situación económica, uno no está en ese balance para estar así.
Pregunta: ¿Recibiste alguna ayuda?
No, por ahorita no recibimos una ayuda (Jaime, comunicación personal, 15 diciembre de 2021).
Por su parte, Paul, un joven de Guatemala que llevaba ya ocho meses en Tapachula cuando lo conocimos, nos describió sus sentimientos de frustración al darse cuenta de que tendría que esperar en la ciudad:
Un amigo mío que estaba esperando la resolución positiva y se fue con su esposa, me dijo que en ocho días solo pudo avanzar ochenta kilómetros. Es más, ir a perder el tiempo y psicológicamente uno se daña, es mucha frustración porque uno viene de pasar por varios países gastando dinero, y cuándo viene aquí a México pues se viene a topar con una barrera (Paul, comunicación personal, 15 de diciembre de 2021).
En Tenosique, la sensación de incertidumbre y frustración es también complicada. De las personas que participaron en los ejercicios de cartografía6 y a partir de las charlas que hemos realizado en la ciudad, pudimos constatar que muchos de ellos, no tenían como plan inicial establecerse en Tenosique, ni siquiera utilizaron el principal punto de ingreso (El Ceibo-Sueños de Oro). Muchos de ellos solo habían escuchado de la ciudad, pero su idea original era llegar a Palenque, Chiapas.
Después de haber pasado por esta situación: el sentirse obligados a permanecer en dicha ciudad y no en Palenque, por ejemplo, hacen que los sentimientos de frustración estén presentes en el día a día. Las personas tratan de conservar la esperanza y se sienten motivados a esperar la resolución de sus solicitudes de la condición de refugio, para después considerar continuar el camino. La espera burocrática, les conlleva tiempo, más de seis meses deben vivir en la incertidumbre de no saber si la resolución será positiva o negativa.
Esta espera se encuentra mediada por los recursos, las personas que no cuentan con el dinero suficiente para rentar un cuarto tienen que permanecer en los albergues y ahí la realidad es otra, al tener que compartir un espacio con decenas de personas y comer los alimentos que les sirven, se tienen que adaptar a una realidad en la que su individualidad e independencia se ven limitadas. Para otros más, el estar en los albergues aumentan sus miedos e inseguridades, al sentirse perseguidos creyendo que en la ciudad o en el albergue han visto a esa persona que los amenazó en su país de origen o en el tránsito, y que los pueda identificar y encontraren este espacio. En tales casos, evitan salir y entablan relaciones lo menos posible con los otros, lo que restringe su posibilidad de movilidad y adaptabilidad a las circunstancias.
En términos generales, la necesidad de pausar les pone en un dilema entre entender cómo moverse dentro de la ciudad para sobrevivir, pero no querer “perder” el tiempo y perder de vista el objetivo. Esta situación los pone en una paradoja frustrante, entre la espera no deseada –la inmovilidad en términos de no poder seguir con la trayectoria hacia Estados Unidos–, al tiempo de tener que moverse para sobrevivir y lograr avanzar. Sin embargo, estas emociones de frustración y miedo iniciales pueden evolucionar; incrementándose, si es que no se cuenta con lo básico y la situación cotidiana se torna más difícil y precaria o, por el contrario, disminuir, si es que se han podido encontrar la manera de sobrevivir, de avanzar en el proceso burocrático o, incluso, si se ha decidido abortar la idea de intentar cruzar a Estados Unidos.
Reflexiones finales
Tener que quedarse por períodos más prolongados de los deseados en ciudades fronterizas, es sin duda una de las marcas de la movilidad humana de los últimos años, en donde la tendencia de externalización de las fronteras del llamado Norte Global, no se limita a las detenciones y deportaciones de migración irregular, sino que a ello se suman mecanismos mediante procesos burocráticos como lo son la solicitud de condición de refugiado, que obliga a las personas a esperar por periodos prolongados. En este sentido, puntos nodales como Tenosique y Tapachula, y Mexicali y Tijuana, en la frontera sur y norte respectivamente, son una parada casi obligada en el trayecto. La espera, en este sentido, es siempre incierta; esta incertidumbre atraviesa los planes a futuro, las posibilidades de obtener refugio, la estrategia para sobrevivir.
Discutir los tiempos de espera en la migración actual, cobra relevancia en los estudios migratorios, sobre todo en los últimos diez años en que las medidas restrictivas han escalado. Tratando de comprender las estadías prolongadas e inciertas de las personas en contexto de movilidad en ciudades de espera no deseada, se observa cómo algunos puntos fronterizos han fungido como espacios que detienen, persuaden y evitan que las personas continúen la travesía, estableciéndose por más tiempo de lo esperado en estas ciudades; esto como resultado de políticas migratorias coercitivas implementadas por México y Estados Unidos. Lo que fue claro en esta revisión de cuatro ciudades clave en este corredor, es que, pese al reforzamiento de dichas medidas, la movilidad no ha disminuido, sino que más bien, ha obligado a personas a replantearse sus planes, convirtiendo a estas ciudades en tapones.
De las cuatro ciudades estudiadas Tapachula y Tenosique al sur de México, y Tijuana y Mexicali al norte de México, podemos afirmar que solo Tapachula y Tijuana se reconocen como esas grandes ciudades tapón que limitan la movilidad. Sin embargo, ciudades como Mexicali y Tenosique nos permiten dimensionar este proceso que, a pesar de no recibir tanta población como las otras dos, sí muestran tiempos de espera cargados de incertidumbre y precariedades.
Este artículo, nos permite reflexionar y contrastar cómo se viven y se experimentan los tiempos de espera de las personas en contexto de movilidad que coinciden en estas ciudades con lo observado en distintos periodos de trabajo de campo entre 2017 y 2019 en las ciudades del norte y sur del país, y entre 2019 y 2023 en las ciudades del sur de México. Partimos de apuntar desde la discusión de la dimensión temporal en los procesos migratorios contemporáneos, para acercarnos a entender las realidades y los periodos de espera de las personas en estas ciudades, lo que nos aproxima a entender las prácticas cotidianas en la pausa no planeada.
Podemos aseverar que durante la espera se generan los distintos modos de habitar las ciudades, en esta espera-activa y de acuerdo con Correa et al. (2013) se gestan relaciones, conocimientos, apropiaciones de los espacios y se experimentan condiciones que permiten a las personas migrantes redirigir sus expectativas sobre el presente y el futuro. Asimismo, la pertinencia de explorar los sentimientos, frustraciones y miedos que experimenta y vive esta población, da cuenta de cómo se entrelazan las vivencias experimentadas en frontera sur en contraste o en similitud con frontera norte.
Pese a la transversalidad de la incertidumbre que supone la espera, la estancia de las personas en cada una de estas cuatro ciudades, evoluciona con el tiempo, lo cual es una clara muestra de que la espera no es estática; cambia, está en movimiento. Como pudimos ver a lo largo de este texto, la movilidad dentro de la inmovilidad se ve reflejada en la necesidad de tomar decisiones para lo más básico, como lo es buscar un sitio donde vivir, medios de vida para subsistir, desarrollar relaciones para ir entendiendo cómo funciona diariamente la urbe, así como, en la medida de lo posible, comenzar a informarse sobre los procedimientos al alcance para obtener algún tipo de documento que les permita una estancia en el país y que les permita cruzar a Estados Unidos, sea para quedarse en él, o para poder continuar un trayecto un poco menos riesgoso si se está en el sur, o finalmente, lograr cruzar, si se permanece en el norte. Esta movilidad claramente se construye a contrapelo de las políticas restrictivas cuya intención es desincentivar la migración.
Referencias
Auyero, Javier. (2011). Patients of the State: An Ethnographic Account of Poor People's Waiting. Latin American Research Review, 46(1), 5-29. https://doi.org/10.1353/lar.2011.0014
Auyero, Javier. (2012). Patients of the State: The Politics of Waiting in Argentina. Duke University Press.
Bailey, Catherine y Suddaby, Roy. (2023). When Time Falls Apart: Re-centring human time in organisations through the lived experience of waiting. Organization Studies. 44(7), 1033-1053. https://doi.org/10.1177/01708406231166807
Bandak, Andrea y Janeja, Manpreet K. (2018). Introduction: Worth the wait. En Andrea Bandak y Manpreet K. Janeja, Ethnographies of Waiting: Doubt, Hope and Uncertainty (pp. 1-39). Blomsbury Academic.
Barrios de la O, María Inés y Lizárraga Ramos, Alma. (2021). Atrapamiento migratorio y el reajuste de los espacios de atención en la frontera norte de México ante la COVID-19. Diarios del terruño. Reflexiones sobre migración y movilidad. Segunda época, (12), 46-67. https://www.revistadiariosdelterruno.com/barrios-de-la-o-lizarraga-ramos/
Cresswell, Tim. (2010). Mobilities I: Catching up. Progress in human geography, 35(4), 550-558. https://doi.org/10.1177/0309132510383348
Collyer, Michael. (2010). Stranded Migrants and the fragmented journey. Journal of Refugee Studies, 23(23), 273-293. https://doi.org/10.1093/jrs/feq026
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). (2022). La COMAR en números, cierre diciembre 2022. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/792337/Cierre_Diciembre-2022__31-Dic.__1.pdf
Correa, Verónica; Bortolotto, Idenilso y Musset, Alain (Eds.). (2013). Geografías de la espera. Migrar, habitar y trabajar en la ciudad de Santiago, Chile. 1990-2012. Fundación Scalabrini-Uqbar Editores.
Chetail, Vicent y Braeunlich, Matthias. (2013). Stranded Migrants: Giving a Structure to a Multifaceted Notion. Global Migration Research Paper, (5), 1-59. https://ssrn.com/abstract=2364490
Darling, Jonathan. (2009). Becoming Bare Life: Asylum, Hospitality, and the Politics of Encampment. Environment and Planning D: Society and Space, 27(4), 649-665. https://doi.org/10.1068/d10307
Delaunay, Daniel y Santibáñez, Jorge. (1997). Observar las migraciones internacionales en la frontera norte de México. En Jorge Bustamante, Daniel Delaunay y Jorge Santibáñez (Eds.). Taller de la medición de la migración internacional (pp. 178-195). El Colegio de la Frontera Norte. https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_7/b_fdi_03_01/010010513.pdf
Dowd, Rebecca. (2008). Trapped in transit: the plight and human rights of stranded migrants. Policy Development and Evaluation Service United Nations High Commissioner for Refugees. https://www.unhcr.org/media/trapped-transit-plight-and-human-rights-stranded-migrants-rebecca-dowd
Fernández Casanueva, Carmen y Juárez Paulín, Arli. (2019). El punto más al sur y el punto al norte: Tapachula y Tijuana como ciudades fronterizas escenarios de inmovilidades forzadas de migrantes, desplazados internos, solicitantes de refugio y deportados. Revista Península, XIV(2), 155-174. https://www.scielo.org.mx/pdf/peni/v14n2/1870-5766-peni-14-02-155.pdf
Garduño, Everardo. (2016). La frontera norte de México: Campo de desplazamiento, interacción y disputa. Frontera Norte, 28(55), 131-151. https://www.scielo.org.mx/pdf/fn/v28n55/v28n55a6.pdf
Gil Everaert, Isabel. (2020). Inhabiting the meanwhile: rebuilding home and restoring predictability in a space of waiting. Journal of Ethnic and Migration Studies, 47(19), 4327–4343. https://doi.org/10.1080/1369183X.2020.1798747
Griffiths, Melanie B.E. (2014). Out of Time: The Temporal Uncertainties of Refused Asylum Seekers and Immigration Detainees. Journal of Ethnic and Migration Studies, 40(12), 1991-2009. https://doi.org/10.1080/1369183X.2014.907737
Hage, Ghassan. (2009). Waiting. Melbourne University Publishing.
Hess, Sabine. (2012). De‐naturalising transit migration. Theory and methods of an ethnographic regime analysis. Population, Space and Place, 18(4), 428-440. https://doi.org/10.1002/psp.632
Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. (2020). Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. Baja California. Censo de Población y Vivienda 2020. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825198084.pdf
Jasso Vargas, Rosalba. (2021). Espacios de estancia prolongada para la población migrante centroamericana en tránsito por México. Frontera Norte, 33, 1-34. https://fronteranorte.colef.mx/index.php/fronteranorte/article/view/2075/1677
Jeffrey, Craig y Dyson, Jane (Eds.). (2008). Telling Young Lives: Portraits of Global Youth. Temple University Press.
Joronen, Mikko. (2017). Spaces of waiting: Politics of precarious recognition in the occupied West Bank. Environment and Planning D: Society and Space, 35(6), 994-1011. https://doi.org/10.1177/0263775817708789
Lizárraga Ramos, Alma Rosa. (2019). Centroamericanos asentados en Mexicali, Baja California: estrategias de movilidad y espacios vividos (Tesis de Doctorado en Estudios de Migración, Colegio de la Frontera Norte). Repositorio del Colegio de la Frontera Norte https://www.colef.mx/posgrado/tesis/20161357/
Mallimaci Barral, Ana Inés y Magliano, María José. (2023). Espera y migraciones. En Cecilia Jiménez Zunino y Verónica Trpin (Coords.). Pensar las migraciones contemporáneas, (pp. 111-118). TeseoPress. https://www.teseopress.com/migracionescontemporaneas/chapter/la-espera-y-las-migraciones/
Musset, Alain. (2015). De los lugares de espera a los territorios de la espera ¿Una nueva dimensión de la geografía social? Documents d'Anàlisi Geogràfica, 61(2), 305-324 https://raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/view/292867/381297
Odgers-Ortiz, Olga; Olivas Hernández, Olga Olivia y Bojorquez Chapela, Ietza. (2023). Waiting in Motion. Migrants’ Involvement in Civil Society Organizations While Pursuing a Migration Project. Journal of Immigrant & Refugee Studies, 21(4), 624-636. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15562948.2022.2155335
Padilla Sotelo, Lilia y Juárez Gutiérrez, María del Carmen. (2000). La dimensión espacial del crecimiento poblacional de Mexicali. Investigaciones geográficas, (43), 88-104. https://doi.org/10.14350/rig.59126
Sheller, Mimi. (2018). Mobility Justice: The Politics of Movement in an Age of Extremes. Verso Books.
Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas. (UPMRIP) (2020). Estadísticas Migratorias. Síntesis 2019. Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración/SEGOB. http://portales.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2019.pdf
Wurtz, Heather. (2018). Las dimensiones afectivas en el proceso de espera. Experiencias de las migrantes centroamericanas inmovilizadas en la frontera sur de México. En Luis Alfredo Arriola y Enrique Coraza de los Santos (Coords.), Ráfagas y vientos de un sur global: movilidades recientes en estados fronterizos del sur-sureste de México (pp. 77-105). El Colegio de la Frontera Sur.
Notas
Notas de autor
Información adicional
redalyc-journal-id: 4769